- «El Instituto Cervantes, historia de un fracaso», Pedro Bádenas y Eusebi Ayensa
- DEMOCRACIA, A. Papadatos, Annie di Donna y Abraham Kawa
- «Vestimentas» y «La Constitución del Placer», C. P. Cavafis
- «Δεύτερη ελεγία», Carles Riba
- «Πρόβα ύμνου στον ναό», Salvador Espriu
- «Las cristalerías», Emmanuil Roídis
- Orden, Didó Sotiríu
- «Gorpismo», Marios Jaccas
- «El número plural», Kikí Dimulá
- Síndrome Fregoli, Manolis Praticakis
- Laureles y adelfas, Dimitris Kejaídis y Eleni Javiara
- «Museo Británico», Kikí Dimulá
- La isla de los sentimientos, Manos Jatsidakis
- La sangre agua, Jaris Vlavianós
- Ένα επιβλητικό μουσείο της απουσίας, Pedro Olalla
- El gato embalsamado, Zomás Scassis
- «El siluro que se acercó a la costa», Yorgos Scabardonis
- «Niebla», Yorgos Ioannu
Pedro Bádenas y Eusebi Ayensa
A cualquier admirador de la lengua española y de la cultura hispánica en Grecia la noticia del traslado del Instituto Cervantes a su antigua sede de la calle Scufá no puede dejarlo indiferente. Tras siete años en la calle Mitropóleos, en el corazón de Atenas, muy cerca de la plaza Síndagma, en un edificio modernísimo, hito arquitectónico que se había convertido en punto de referencia de las instituciones culturales entre Grecia y España, este organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores español —similar al British Council, al Goethe Institute y al Institut Français— cambia de rumbo para regresar a un edificio al que las obras de restauración le han devuelto «todo el esplendor del neoclasicismo ateniense», como asegura el comunicado oficial enviado recientemente a los colaboradores y alumnos del Instituto.
Sin embargo, puesto que las medias verdades suelen ser peores que las mismas mentiras, los abajo firmantes, que dirigimos el Instituto Cervantes de Atenas desde 2004 hasta 2012, sentimos la necesidad de revelar los motivos reales de esta mudanza, así como sus previsibles (y muy negativas) consecuencias en cuanto a la difusión de la lengua española y de la cultura hispánica en Grecia en los próximos años.
Empecemos completando la información que a sabiendas omite el mencionado comunicado: no nos dice nada acerca de las aulas, que de las catorce de la sede de la calle Mitropóleos —conociendo las posibilidades del edificio de la calle Scufá— se quedarán por lo menos en la mitad (se trata en realidad de las habitaciones y salas de una casa señorial, en absoluto funcionales como espacios de enseñanza), ni del salón de actos y la sala de exposiciones, que ahora simplemente no podrán existir. Nada, pues, distinguirá al Instituto Cervantes de cualquier academia privada de idiomas (frondistirio) de barrio. Además, también deberá encogerse considerablemente la biblioteca, la colección de literatura hispanófona más rica de Grecia, la cual quedará hacinada en el sótano del edificio de la calle Scufá. Por supuesto, quien ha seguido la trayectoria del Instituto Cervantes en Grecia durante los últimos cuatro años comprenderá las razones de este cambio: el número de alumnos del Instituto, así como de los que, en diferentes ciudades de Grecia, se presentan a los exámenes de adquisición del título oficial de nivel de español (DELE), se ha reducido en más de un 50% y, con respecto a las exposiciones, Dalí y Miró han dado paso a pintores sobre los cuales apenas se encuentra información en internet.
¿Cómo se explica, sin embargo, esta caída de las actividades del Instituto, en todos los niveles y ámbitos, la cual es tan drástica que da a todos la impresión de que este organismo ha hecho las maletas y se ha largado definitivamente de Grecia?
Para empezar, el Instituto Cervantes —cuyo presupuesto económico con el gobierno de Rajoy quedó significativamente limitado— ha dejado de ser un organismo cultural (como fue siempre, independientemente de modas y gobiernos) para convertirse en un instrumento político (léase partidista) al servicio de la España más negra y meapilas. Cuanto más se hunde nuestro país en los escándalos (económicos y políticos, principalmente), tanto más asfixiante se vuelve el control ejercido a sus representantes en el extranjero (la embajada española es otro ejemplo revelador). El Instituto ha perdido completamente su autonomía intelectual y ha acabado siendo un títere en las manos de embajadores y cónsules, a los que las autoridades políticas no dejan el más mínimo margen de movimiento. Es vergonzoso para todos nosotros el que, en diversas sedes del Instituto Cervantes a lo largo del mundo, se hayan registrado escándalos de censura que recuerdan épocas pasadas imposibles de olvidar. Así, en el Instituto Cervantes de Utrecht se prohibió en el último momento la presentación del libro Victus, del escritor catalán Albert Sánchez Piñol, por la única razón de que narra desde una perspectiva diferente (supuestamente catalana) un hecho histórico: el sitio de Barcelona, a principios del siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión que trajo al trono de España a la dinastía de los Borbones. En la sede del Instituto en Bruselas recibían con todos los honores al dictador Teodoro Obiang, presidente de la república de Guinea Ecuatorial, quien habló (según la versión oficial del Instituto) sobre el español en África. Y, en casos extremos, la administración central del Instituto en Madrid no dudó en expulsar, incluso por la vía judicial, a directores de sedes que no seguían la línea impuesta desde arriba, acusándolos de actos ilegales que no habían cometido. Algo sobre esto sabrá el actual director del Instituto Cervantes de Atenas.
Y, naturalmente, el perfil del director ha cambiado también. Parece que ya no hacen falta directores que conozcan bien la lengua y la cultura del país donde trabajan (helenistas en el caso de Grecia), sino fieles seguidores partidistas y amigos que lleven a cabo, sin rechistar, las órdenes que reciben. De nuevo el caso de nuestro Instituto de Atenas es ilustrativo. Las consecuencias de esta política en el ámbito cultural son catastróficas: en sus actividades ya no caben los diálogos sobre cultura, que en el pasado suponían el eje básico de nuestra política cultural, como los congresos de investigadores españoles y griegos sobre nuestras dos guerras civiles a mediados del siglo pasado, las mesas redondas de investigadores, científicos y traductores de ambos países, conciertos con poemas musicalizados de poetas griegos (como Cavafis) en alguna de las lenguas oficiales de España, charlas de investigadores griegos sobre la catalanocracia en Grecia durante el siglo XIV o exposiciones sobre Ampurias, la única colonia griega antigua de España, sino que su lugar lo han ocupado manifestaciones más ligeras, folclóricas y fácil de digerir de la cultura española. ¿Qué queremos decir con esto? Que, a pesar de la falta de dinero, un buen director que conociera —o tuviera la disposición de conocer— el país al que lo han enviado podría mantener el nivel y el prestigio del Instituto. Sí, las cosas podrían ser de otra manera.
Tras el resultado de las elecciones generales del 26 de junio, no parecen probables los cambios que ayudarían a superar, al menos en parte, la penosa situación del Instituto Cervantes de Atenas. Por el momento, parece confirmarse la frase de Marx, según la cual la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. El Instituto Cervantes de Atenas permanecerá hundido durante mucho tiempo en el fango de la farsa.
Pedro Bádenas y Eusebi Ayensa son helenistas y exdirectores del Instituto Cervantes de Atenas (2004-2012).
____________________________________________________________________
DEMOCRACIA
Fuente: ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Α., ΚΑΟΥΑ, Α., Di DONNA; A.: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2015.
Traducción y rotulación: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
En un arcón o en un mueble de valioso ébano guardaré y custodiaré las vestimentas de mi vida.
Las prendas azules. Y luego las rojas, las más vistosas de todas. Y a continuación las amarillas. Y por último las azules de nuevo, ahora las que están mucho más descoloridas que las primeras.
La guardaré con devoción y con mucha pena.
Cuando me vista con prendas negras y habite en una casa negra, en una cámara oscura, abriré a veces el mueble con alegría, con deseo y con desesperación.
Veré las prendas y recordaré la gran fiesta, que entonces estará completamente acabada.
Completamente acabada. Los muebles esparcidos sin orden por las salas. Platos y vasos rotos en el suelo. Todas las velas consumidas hasta el final. Todo el vino terminado. Todos los invitados ausentes. Algunos, exhaustos, estarán sentados totalmente solos, como yo, en oscuras casas; otros, aún más cansados, habrán ido a dormir.
La constitución del placer
No hablen de culpa, no hablen de responsabilidad. Cuando pasa la Constitución del Placer con música y estandartes; cuando se estremecen y tiemblan los sentidos, imprudente y descortés es lo que queda lejos, lo que no se abalanza hacia la buena expedición, la cual marcha en dirección a la conquista de los placeres y de las pasiones.
Todas las leyes de la ética —mal entendidas, mal aplicadas— no son nada ni pueden sostenerse siquiera por un momento cuando pasa la Constitución del Placer con música y estandartes.
No dejes que te arrastre ninguna oscura virtud. No creas que no te ata ninguna obligación. Tu deuda es sucumbir, sucumbir siempre a los Deseos, que son las más perfectas criaturas de los perfectos dioses. Tu deuda es alistarte como fiel soldado, con sencillez en el corazón, cuando pase la Constitución del Placer con música y estandartes.
No te encierres en tu hogar ni vagues con teorías de justicia, con supersticiones sobre las remuneraciones de la mal hecha sociedad. No digas «Tanto vale la pena mi esfuerzo y tanto debo disfrutar». Al igual que la vida es una herencia y tú no has hecho nada para ganarla como recompensa, así debe ser también una herencia el Placer. No te encierres en tu hogar; mas mantén las ventanas abiertas, de par en par, para oír los primeros sonidos del paso de los soldados cuando llegue la Constitución del Placer con música y estandartes.
Que no te engañen cuantos blasfemos te digan que el servicio es peligroso y duro. El servicio del placer es una alegría permamente. Te consume, pero te consume con una embriaguez divina. Y cuando al fin caigas en la calle, entonces será tu suerte envidiable. Cuando pase tu funeral, las Formas que fueron moldeadas por tus deseos lanzarán lirios y rosas sobre tu féretro, te alzarán sobre sus hombros los Dioses efebos del Olimpo y te enterrarán en el Cementerio del Ideal donde blanquean los mausoleos de la poesía.
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.: «Ενδύματα» και «Το Σύνταγμα της Ηδονής», στο Kρυμμένα Ποιήματα 1877; - 1923. Εκ. Ίκαρος, Αθήνα, 1993.
Originales: Πεζά ποιήματα, kavafis.gr.
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
Δεύτερη ελεγία
Σούνιο! Θα σε αναπολώ από μακριά κράζοντας από χαρά,
εσένα και τον πιστό σου ήλιο, της θαλάσσης και του ανέμου βασιλιά:
για την ανάμνηση εκείνη, που όρθιο με κρατά, χαρούμενο με το παράφρον άλας,
με το απόλυτό σου μάρμαρο, ευγενής, παλιός κι εγώ, όπως κι αυτό.
Ω ναέ ακρωτηριασμένε, υπερόπτη κριτή των λοιπών κιόνων
που στο βάθος του άλματός σου, κάτω από το κύμα το γελαστό,
κοιμούνται αιώνια! Εσύ, λευκός, αγρυπνάς εκεί ψηλά,
για τον ναύτη που βλέπει σε σένα μια ασφαλή της πορείας του πυξίδα·
για αυτόν που μεθάει με το όνομά σου, που μέσα από το γυμνό πουρναρόδασος
σε βλέπει να πλησιάζεις, μακρινό σαν των θεών τη βεβαιότητα·
για τον εξόριστο που μέσα από άλση σκοτεινά σε διακρίνει
ξαφνικά, ω επιδέξιε εσύ, ονειρικέ! και η δύναμή σου είναι
που τη σωτήρια δύναμη των άξαφνων της τύχης γυρισμάτων τον κάνει να γνωρίσει,
πλούσιος με όσα έδωσε, και στη γύμνια τόσο αγνός.
RIBA, CARLES: «Elegia segona», en Les elegies de Bierville. Edicions 62, Barcelona, 1968.
____________________________________________________________________
Πόσο κουρασμένος είμαι
απ’ τη δειλή, γερασμένη κι άγρια γη μου,
και πόσο θα μου άρεσε να φύγω μακριά της,
πέρα, στο βορρά,
όπου λένε πως ο κόσμος είναι καθαρός
και ευγενής, μορφωμένος, πλούσιος, ελεύθερος,
ξύπνιος κι ευτυχισμένος!
Τότε, συγκεντρωμένα όλα τα αδέρφια μου, θα έλεγαν
με απόρριψη: «Σαν το πουλί που αφήνει τη φωλιά του,
έτσι κι ο άνθρωπος που φεύγει από τον τόπο σου»,
ενώ εγώ, πολύ μακριά πλέον, σκωπτικά θα συλλογιόμουν
το νόμο και την αρχαία σοφία
του ξηρού μου τόπου.
Δεν πρέπει ποτέ όμως να ακολουθήσω το όνειρό μου·
εδώ θα μείνω, μέχρι το θάνατο.
Αφού είμαι πολύ δειλός πλέον κι άγριος
κι αγαπώ με έναν
απελπισμένο πόνο
αυτήν την φτωχή,
βρώμικη, θλιμμένη, κακόμοιρη πατρίδα.ESPRIU, SALVADOR: «Assaig de càntic en el temple», en El caminant i el mur. Edicions 62, Barcelona, 1969.
____________________________________________________________________
Los perros, y me refiero a los machos, con su costumbre de levantar la pata y regar las mercancías expuestas sobre la acera, han sido siempre la pesadilla de los comerciantes y en especial de los verduleros.
Las enormes calabazas, llamadas tamburás, y las rosadas sandías, que adornan las esquinas de las fruterías, parecen atraerlos con su grandeza, mas no dejan de rociar tampoco los manojos de perejil, puerros y zanahorias. En muchas ocasiones los vemos irrigando barriles de aceitunas en las vitrinas de las fruterías y vertiendo su jugo sobre las cabezas de terneros y corderos colocadas en cubos de agua delante de las carnicerías.
En ocasiones, aunque raramente, puede ocurrir que el desvergonzado perro reciba un estacazo en el lomo con el palo de la escoba o que le rompan un cántaro en la cabeza. Mas el daño es excepcional, pues todos los canes vagabundos poseen desde su nacimiento el don de moverse como un funámbulo para esquivar los proyectiles lanzados contra ellos. Así, mucho más a menudo se da que alguien se encuentre con la visión de un verdulero o un abacero corriendo con el delantal puesto, sudoroso y jadeante, detrás de un perro cuyo rabo apenas se distingue en el horizonte, cual prominencia de casco militar.
Vanas, pues, se muestran las pugnas de los expositores por resguardar de la obsesión rociadora de los perros los comestibles que exhiben en las aceras. Mas ¿qué hacen ahí los susodichos artículos? El cambio de las aceras en colmados se asemeja a una revolución en contra de los deseos de la Divina Providencia, la cual dispuso los artículos entre las piernas de la gente, al igual que colocó la nariz por debajo de los ojos para sujetar los anteojos.
¡Cuántas veces se habrá terciado que un poeta abstraído, admirando los colores de la despejada puesta de sol o buscando rimas en las nubes, apenas tenga tiempo de retirar el pie justo en el momento en que estaba a punto de introducirlo en una cesta de huevos, y cuántas veces un transeúnte apresurado habrá perturbado el equilibrio de una pirámide de naranjas, provocando no solo un bombardeo de proyectiles dorados sino también la ira del malhumorado frutero, que lo obsequia ante el gentío con los epítetos: «¡Cegato, estúpido, imbécil, canalla, desgraciado!».
Sin embargo, aquello que irrita los nervios más que ninguna otra cosa es cuando alguien, tras dejar atrás el cruce de las calles Ermú y Eolu, camina apresuradamente pasando el fallecido café «Bella Grecia» con la intención de llegar al ferrocarril de El Pireo y arrolla con cada paso las exhibiciones de las cristalerías. Me resulta imposible concebir a qué excesiva osadía y absurda exigencia de aptitudes de equilibrista se debe la insistencia de los cristaleros atenienses en elevar, sobre las muy frecuentadas aceras, pirámides de objetos, a las cuales basta un soplo de viento para venirse abajo y el mínimo golpe para hacer añicos las botellas, platos, vasos, bombillas y lámparas, toda clase de vasijas y estructuras enteras de loza y cristal.
Innumerables veces, al verme en peligro de pisar una pila de platos, me ha invadido un fiero deseo de embestir como un búfalo esas pirámides, de lanzar coces a diestro y siniestro cual mula y de hacer añicos esa fastidiosa y pretensiosa ocupación de la acera bajo el dulce sonar del cristal machacado.
Este fogoso deseo lo interceptó siempre Atenea, tirándome del cabello, como a Aquiles, y señalando que mi atrevimiento probablemente tendría como consecuencias la obligación de compensar económicamente el daño, la acumulación a mi alrededor de niños de la calle y mi traslado al cuartel más cercano acompañado por un policía, quien probablemente no compartiría mi opinión de que las aceras están hechas para la libre circulación de los peatones.
Este deseo mío, que nunca dormía, fue asumido por otro para cumplirlo en mi lugar, y gracias a él pude asistir como simple espectador a la realización de mi sueño dorado. Aquel tenía cuatro patas, con las que pudo zafarse de las consecuencias de la ofensa.
Aparte de las verduras, las aceitunas y las cabezas de terneros y corderos, los perros presentan una peculiar inclinación por los artículos de cristal. Célebres naturalistas relatan que han tenido la suerte de verlos manipulando como personas civilizadas los recipientes expuestos delante de las cristalerías. Mas los perros de Atenas, o al menos el protagonista de la presente historia, no había llegado aún a tan alto grado de civilización. Su curiosidad se vio atraída por un gigantesco recipiente de cristal expuesto al aire libre, de esos que se emplean llenos de agua para mantener peces dorados; mas el objeto al que apuntó era algo inaccesible, pues se encontraba en el centro de una parte llena de recipientes frágiles y tenía aún más de ellos por encima. No obstante, esto no bastó para desanimar al obstinado perro. Contrayendo las extremidades para ocupar el menor espacio posible, olfateando en derredor suyo a derecha e izquierda y aparentando ser un viandante indiferente, consiguió por fin, con la destreza de una funámbula española bailando entre huevos, colarse por entre aquellos frágiles objetos, sin romper, o siquiera agitar, ninguno de ellos, hasta la pecera, cuyos rayos le habían nublado los ojos. Entonces lo olisqueó y, tras encontrarlo de su agrado, levantó la pata.
Pero en aquel momento retumbó un tremendo alarido y apareció ante la entrada de la tienda una oronda mujer blandiendo una terrible escoba.
El desgraciado animal, que había demostrado tan admirable habilidad y cuidado por evitar todo daño, enloqueció y, sin mirar ya nada más que cómo salvarse del modo más rápido, se abalanzó por el laberinto de cristal empujando con las patas traseras el gran acuario, que se desplomó y se hizo añicos con un estruendo. Entonces sobrevino la catástrofe total, pues en aquellas exposiciones, por economía de espacio, todo está junto y revuelto cual ramas de un bosque impenetrable. Botellas, platos, tazas, vasos de agua, de vino y de licor, esferas bañadas en plata para los jardines, jarrones, urnas, juguetes y móviles de todo tipo se vinieron abajo como una catarata sobre el empedrado, y de la antes deslumbrante exposición no quedó más que un caos de fragmentos amorfos e inconscientes.
Entonces se dejaron oír voces al fondo de la tienda. La cristalera estaba atizándole a su hijo de diez años porque no había vigilado los artículos en exposición; pero en seguida llegó el padre, quien, al ver el desastre, comenzó a atizarle a la mujer. Qué lástima que las mujeres no sean frágiles como las botellas. En cuanto a mí, me alejé satisfecho, frotándome las manos y deseando a todas las exposiciones de cristales de las aceras la misma suerte y el mismo perro.
ΡΟΪΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «Τα υαλοπωλεία», στο Άπαντα, τόμ. 5. Εκ. Ερμής, Αθήνα, 1978.
Original: «Τα υαλοπωλεία».
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
Prólogo
¿Cómo echar lava sobre el papel sin que se te quemen las manos, el corazón, o incluso el arte? Las desgracias que siguieron a la ocupación alemana son amargas e inenarrables. Y acaso habían alcanzado su fin, por si dijiste que era un chaparrón y ya ha pasado, que ya es solo un recuerdo. ¿Estuvimos aguantando la respiración treinta y cinco años o más, para calmarnos, para ponernos de pie, para contarnos entre vivos, muertos, ganadores, perjudicados, para ver dónde nos equivocamos, todos juntos, de izquierdas, de derechas, republicanos, para delimitar el ayer y el hoy? Para ser, como dicen, «objetivos», para que también el arte adquiera la sobriedad que trae la distancia…
Para nuestro país la Resistencia no representaba a un gran movimiento, representaba a toda una nación, exceptuando a una insignificante derecha colaboracionista y a la familia real de los Glücksburg. Y ¿cómo bajar la estatura del pueblo que ha despertado para que quepa en un 9’3*, como querían la derecha y los intereses extranjeros? Desplazamientos de población, cárceles, exilios, ejecuciones. Impaciente y cruel, la intervención angloamericana quería acabar rápidamente con las independencias y los patriotismos «superados». Y qué funestos, qué trágicos nuestros repetidos errores…
La leucemia se propagó por el cuerpo de la sacrificada Grecia. Personas, actos, palabras, relaciones, todo se desafinó. Se perdió la confianza, la humanidad. Se persiguió la gallardía, el patriotismo, la honestidad. Fuego y hacha a los insumisos, auténtico genocidio.
Y a pesar de todo sobró el valor. Rebosaba el pan del sacrificio. «Tomad y comed…» Miles de hombres y mujeres colocaban con firmeza su corazón frente al pelotón de ejecución. Sacrificaron su juventud por no arrodillarse, por no truncar los sueños y las luchas del pueblo. Asusta tocar la grandeza y el lamento de esta irreductible generación cuando te esfuerzas por transmitir algo de aquellos años.
Este libro (¿en qué género de prosa incluirlo, por cierto?) lo escribí como víctima que ve los años marcharse y le entra prisa por saldar una deuda. Debió haberse editado antes de la dictadura. No pudo ser, salió mal. Entre las persecuciones, las quemas, esconde, dame, tritura, se perdieron valiosos capítulos que hubo que escribir de nuevo… (Estos daños por parte de la tiranía no he visto que nadie los tenga en cuenta, ni siquiera nosotros los escritores…)
Si hiciera falta que diese una explicación de la obra, diría que los personajes, reales o inventados, conocidos o anónimos, no los veo de forma multidimensional como en una novela, sino dentro de aquellos actos y pensamientos determinados que acentúan los acontecimientos de una época y, más concretamente, los que siguieron a la Guerra Civil.
Testimonios, confesiones, infortunios, trances personales y colectivos están fundados sobre documentos conocidos y desconocidos, con comentarios o escuetos, incluso cogidos íntegramente de los periódicos de la época. Trabajé con inmenso dolor e integridad, sin ambiciones, anhelando expiar y no reavivar viejos pesares… Que nunca más los hombres de nuestra dócil patria vuelvan a probar tales calamidades. Ni tampoco un escritor se encuentre ante tan difícil deber.
1
La carretera general pasaba por entre melonares y viñedos y subía después, llena de curvas, para estrecharse al pie de una montaña abrupta cuyas boscosas laderas fluían hasta el mar. Allí subí para coger en una parada intermedia el autobús a Atenas. Muchos eran los ojos en la plaza del pueblo (con los años que han pasado ya, y todavía no me atrevo a decir su nombre).
Me senté en el primer asiento vacío, al lado de una mujer, intentando parecer despreocupada. Tenía mucho en que pensar, mucho que aclarar. Aquel viaje era peligroso, y quizá sería aún más difícil lo que habría de venir después. Atrás dejaba a Anna colgada con el caos bajo sus pies. ¿Y solo ella? Todo el país está colgando sobre el abismo. No me hizo falta llegar hasta allí para enterarme. Pero es distinto recibir una invitación a tu nombre. «Pase, es su turno.»
El autobús corría entre la luz. A un lado los montes de Morea** con su orgullosa belleza viril y arenosas playas al otro, rodeados de vides, naranjos, limoneros y olivos. Cartel para los turistas, el sosiego y la luz de nuestra tierra. Para los que vivimos en ella, indómita oscuridad.
—Qué vestido más bonito. ¿Lo has comprado hecho? ¿Dónde? Si no es indiscreción…
La desconocida que iba sentada a mi lado quería charlar y a mí me interesaba que no pareciera que estaba sola. Desde el mismo momento en que subí al autobús tenía la sospecha de que alguien me seguía. Aquel moreno con bigote. O puede que ese otro que no compró el billete. Hoy se espía a la gente de otra manera. En la Ocupación… ¿Cómo vas a comparar con la Ocupación…? Entonces estábamos unidos, nos sentíamos fuertes, seguros. Hasta el soplón de la secreta se pensaba si delatarte. ¿Y acaso nosotros mismos teníamos en cuenta lo que significa peligro? Entonces dabas la vida con el ansia del que da un beso de amor. Antes de que te diera tiempo a llamar a la gente para que saliera a la calle, para que viera, desarmada, los tanques del invasor, todos echaban a correr como si les hubieran dicho que repartían azúcar gratis. «Venga, hermanos, un poco más, que ya estamos llegando.» ¿Y adónde llegamos?
Anna se sobresaltó al verme frente a ella.
—¿Por qué has venido, Caterina? ¿No te dije que...? —Se me colgó del cuello. Oí su corazón latiendo. (No quiero proyectar mis propios sentimientos en ella. Anna sabe mantener la sangre fría. Sobre todo en los momentos difíciles.)
—¿A qué esperáis para iros? Cuanto más tiempo os quedéis aquí... ¿No has leído los periódicos? Arrestos, ejecuciones.
Quiere evitar el tema. Me pregunta si he visto cuánto le ha dado el sol. Insiste en su feroz orgullo.
—¿Y vas a hacer un viaje tan largo en esa carraca? ¿No va alguien más contigo? Vas a estar sola con todos esos... No me gustan sus caras. Parecen contrabandistas...
—Sonríe—. ¿No los habrás tomado por unos idealistas? A ver quién se presta hoy en día a ayudarte a huir. No debiste dar el dinero por adelantado...
—Sonríe—. ¿No los habrás tomado por unos idealistas? A ver quién se presta hoy en día a ayudarte a huir. No debiste dar el dinero por adelantado...
Mis insistentes preguntas la incomodan.
—¿Crees que podía hacer otra cosa? ¿Y tú a qué has venido? Ha sido una sandez enorme. No pueden verte. El... el tipo que te dije va a volver a Atenas. Me huele a chantaje.
Le pregunto por qué no sale el caique, que qué pasa. Me empieza a soltar una sarta de excusas pobres sobre averías en el motor que no me tranquilizan. No está tranquila ni ella, por mucho que finja.
—También tiene un lado bueno el retraso. Así veraneo. ¿Qué otra cosa voy a hacer?
—¿Por qué has decidido marcharte de una forma tan peligrosa?
—Me gustan las aventuras, ya lo sabes.
—Sí, ya lo sé. Pero a ver si tenemos una conversación como Dios manda. No es que quiera enterarme de «secretos», a no ser que creas que no puedes hablar ni tus asuntos personales.
Se le mejoró el humor.
—¿Pero qué dices, tonta? ¿Quieres que te diga cómo vive la gente en la clandestinidad? Creo que lo sabes de sobra. Lo único que puedo asegurarte es que no me preocupa mi seguridad personal. Lo que me angustia no es cómo salvarme. Hay otras cosas más importantes.
Una contracción en medio de su frente dejaba ver amargura y cansancio. Quería ayudarla y de la desesperación me volvía torpe y cargante.
Estábamos sentadas una al lado de la otra, detrás de dos rocas. Ella iba en bañador y tenía las piernas metidas en el mar. Su delicado cuerpo la hacía parecer una quinceañera —muchas veces se había salvado gracias a su figura—. Cambiaba de aspecto como de nombre y de color de pelo. Su excesiva coquetería, los andares bamboleantes que desprendían feminidad, las cejas depiladas, las sonrisas falsas, todo junto era un camuflaje agotador. Y Anna no era su nombre verdadero.
Me acordaba de ella durante la Ocupación. (Entonces la llamábamos Aliki). Era una joven estudiante sencilla y espontánea, con los zapatos desgastados por las caminatas y «aquellos expresivos ojazos negros» que imperaban; ningún otro rasgo suyo podía rivalizar con ella. Viva, descuidada, egoísta, intrépida. Se esmeraba con los asuntos difíciles y no cedía hasta sacarlos adelante. Siempre estaba con alguna historia sentimental que la preocupaba, sin hacerla tampoco su objetivo en la vida. «Nuestra generación no le canta al amor», decía. «Nuestra generación le canta a Dimitrov, a Stalin, al París revolucionario.»
La primera carta de recomendación de Anna para entrar en la Resistencia era mía. «Es hermana de Caterina», decían. Rápidamente la referencia se dio la vuelta y era «Caterina es hermana de Anna». La muchacha, intelectual, con sus intereses humanísticos, sus amplios conocimientos y su temprana militancia, ya desde el pupitre, con las luchas de clases y antifascistas, empezaba a impresionar. El asombro era desproporcionado, tanto que me daba miedo que los logros la corrompieran. Nuestra madre la ponía de niña prodigio ya desde muy pequeña. Y yo misma, que me las daba de objetiva, le tenía tal debilidad que la diferenciaba de nuestros otros hermanos y, en mi intento de mostrarla perfecta e intachable, me creaba una imagen falsa de ella.
Muchachos como Anna empezaron a inundar el movimiento, y eran esa juventud fogosa que levantó sobre sus hombros todavía sin desarrollar casi todo el peso de la Resistencia y de la Guerra Civil. Veían como un gran honor trabajar para el Partido. No aspiraban a obtener ningún diploma ni carrera, ni a crear ninguna obra de arte ni consagrarse en ningún trabajo remunerado. Les parecía un sacrificio mínimo abandonarlo todo para dedicarse a la lucha aunque ello significara llevar una vida de privaciones y llena de peligros.
Durante años Anna no supo lo que significaba ropa nueva, comida cocinada o medio de transporte. Erraba por Atenas, El Pireo y las afueras, habiendo tomado solo una rosquilla y café. Y cuando caía en sus manos un billete de cien dracmas, por algún trabajo periodístico, se lo gastaba en seguida como si le quemara la mano. Llamaba a sus amigos para gastarlo juntos. «Estoy nadando en dinero», decía. «Venga, venga, que me lo quitan de las manos.»
Nos hemos quedado meditando las dos. La veo dar patadas al agua de forma impaciente.
—¿Qué nos pasa? ¿No vamos a hablar de algo agradable? ¿Qué me cuentas de Sotiris? ¿No os animáis todavía a tener un hijo? Y háblame de Lila. ¿Es siempre igual de parlanchina? ¿Nuestra hermana le hace trenzas? Yo tendría una niña solo para hacerle trenzas...
—Encuentra al novio primero y luego piensa en las trenzas...
—Estaría bueno que pensaras que me faltan pretendientes.
—¿Qué fue de tu Zanasis?
—Zanasis. Ese se lo montó bien. Subió al monte.
—¿Cómo que no te ayudó a irte con él?
—Tenía cosas que hacer. No era el momento...
—¿Entonces ahora no tienes nada que hacer?
—Más o menos...
—¿Te vas tú sola o te manda alguien?
No me contestó, siguió hablando de Zanasis.
—Tuvo suerte. Se marchó en una época en que no podía pasar al otro lado ni una mosca. ¡Hay que joderse! Nos quedamos bloqueados e inutilizados en las ciudades. Si hubiéramos subido al monte cuando debíamos... Ahora la mayoría de los muchachos está en las islas de concentración, en las cárceles y en los cementerios, y el Ejército Republicano corre peligro porque le faltan reservas.
Había traído empanadillas de queso y de carne picada y las saqué para comer las dos. Anna se entusiasmó.
—Ay, por fin, déjame que los disfrute, que desde que dejé de venir a tu casa se me han olvidado los manjares orientales.
—Deja los manjares, dime cómo vas de alojamiento, ¿cómo te las has arreglado?
—Tuve una suerte negra. ¿No te ha contado Fotiní? A la vez que tu casa, quedaron descartadas como casas seguras también la de Déspina y la de Alecos. Pero qué más da, ¿para qué vamos a recordar esas cosas? Ya es agua pasada.
Ya conocía aquella cruenta época. Junto a Anna y Fotiní yo también vivía las ansiedades de la clandestinidad. Especialmente los años 1948-49 fueron años de pesadilla para Atenas. Las organizaciones se disolvían por completo. Controles, detenciones colectivas, traiciones, torturas, ejecuciones. Si Anna se salvó fue porque tenía un par de casas exentas de sospecha, desconocidas para la organización. Luego lo perdió todo. No le quedó más que la habitación de una enfermera que trabajaba de noche. Estaba en un patio, donde vivía gente de toda índole. Había que cuidarse hasta de no respirar muy fuerte, no fueran a oírte. Hasta que una madrugada le dio algo grave. Se despertó con sus propios gritos. Se incorporó, intentando comprender dónde estaba y qué le estaba pasando. Y si hubiera sido solo eso... Con los gritos se juntaron en la puerta un par de mujeres.
—¿Pero qué pasa donde la enfermera? —decían—. ¿Usted también ha oído voces? Ni que estuvieran degollando a alguien.
—¡Cristo bendito!
—La enfermera no está.
—¿No está? —Llamaban a la puerta con insistencia.
—Mejor despierta al señor Zódoros.
Anna pensó en salir a calmarlas antes de que metieran al señor Zódoros y a la policía, pero justo entonces llegó la enfermera.
—No se inquieten —les dijo—. Tengo a mi prima pequeña desde anoche, que ha venido del pueblo enferma. Hoy irá al hospital; por lo que parece ha tenido una pesadilla —Abrió la puerta de par en par para que entrasen las vecinas a ver y dejaran de sospechar. Una le susurró:
—Supongo que no te habrá dado tiempo, señora Vaso, a informar a la policía de que estás acogiendo a una persona. Mejor que no haya rumores. Te vas a meter en un lío.
—¿Sí? —dijo penosamente la pobre enfermera—. ¿Tenía que haber informado? ¿Pero para una noche?
Así perdió también la habitación aquella y no sabía adónde ir.
Fue la única época en que no tuvimos ningún contacto, ni siquiera por teléfono. Mi casa había quedado descartada del todo. Yo veía solamente a Fotiní, que era el contacto y nos conocíamos desde hacía tiempo. Lo que le pasó a Anna en la casa de la enfermera me tenía preocupadísima. ¿Qué la había perturbado tanto? Siempre había sido muy serena.
—Lo está pasando muy mal últimamente —me dijo Fotiní—. Tiene responsabilidades, preocupaciones. Quiere actuar y no puede. Está sola. Le es imposible hacer lo que tiene en mente. Para que veas, en estas condiciones seguimos manteniendo organizaciones. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo vas a trabajar así?
Fotiní siempre había sido reservada, pero conmigo se abría a veces. Sentía que lo necesitaba. Me hablaba de las exposiciones y las notas que mandaba Anna y nunca recibía respuesta. No sabía si llegaban a manos oficiales. Una vez se encontró con el secretario del Comité Local y se pusieron a charlar. Él admitió que hacía falta otra estructura organizativa. Anna pedía que se formaran pequeños grupos flexibles, que lucharan. Se pusieron de acuerdo, pero luego en la práctica no pasó nada. O más bien pasó algo raro. Le llegó una orden para trabajar en una imprenta. Eso en realidad significaba que la apartaban de la primera línea. Más tarde aquel Comité Local fue sustituido por incompetencia y las organizaciones populares fueron disueltas. Eso era exactamente lo que reivindicaba Anna, pero ¿de qué iba a servir? El movimiento se había alejado de sus aliados naturales.
—Escucha lo que pasó con las casas —me dijo Fotiní—, y mira a ver qué harás, porque estamos hasta la coronilla. Cuando la casa de la enfermera quedó también descartada, ¿dónde crees que Anna fue a pedir refugio? A la tiendecilla de vuestro primo Rigas. Que ya sabes cómo es, ¿no? ¡Un escaparate! Solo te tapas detrás de la columna de hormigón, y eso si estás de pie sobre una pierna como las cigüeñas. Luego la llevé a un primo mío que había venido del campo para curarse la sífilis. Yo también había pasado dos noches en su habitación. Le dije: «Es un raro y un crápula. Pero te respetará. En el fondo es íntegro y lo he prevenido bien». Y allí que fue. Que hubiera hecho otra cosa si hubiera podido. Mi primo tenía una habitación en el hotel de la calle Atenea. Era cojo, basto, ajeno a la lucha. Cada mañana le gritaba a su vieja pierna: «Venga, vamos, alazán. Aguántame y échame a andar».
»Justo la misma noche en que Anna llegó, entró a saco la Secreta pidiendo identificaciones. El primo, no me puedo quejar, mostró sangre fría. La metió dentro de un saco marinero y lo apoyó por fuera de la ventana, en el pretil del patio. Y que armasen todo el jaleo que quisieran los de la Secreta. «¡Abra, me cago en todo, abra!» «Esperen», les contestaba. «¡Que estoy cojo, soy un tullido!» Cómo se libraría de aquella.
»Dormía en un somier sin colchón, envuelta hasta la cabeza en una sucia manta de lana, con el termómetro marcando treinta grados. Era la condición de él: «No quiero verte durmiendo. Tú eres joven y guapa y yo soy un hombre fogoso. Yo solo trato con féminas indecentes.» Se acostaba con la ropa puesta, sin quitarse ni los zapatos, y ponía todo su empeño en no quedarse dormida. Lo oía toda la noche dando vueltas, quejándose, bañándose con agua fría y soltando improperios.
»Una mañana ocurrió lo que temía Anna. Aunque tenía los ojos cerrados, supo por instinto que tenía a alguien encima mirándola, como una bestia. Se destapó y lo vio temblando, las manos ávidas, los ojos brillantes. Lo miró fijamente. No sé lo que vio en la mirada que le echó ella, que volvió en sí. Apretó los labios. Bajó las manos. Sus ojos se tornaron perversos. «¡Vete!», bramó. «Lárgate y no vuelvas a venir por aquí.»
»Sin lavarse ni peinarse corrió a la puerta. Pero antes de salir vaciló un momento. En el pasillo había gente. Tenía que esperar. Se volvió hacia su rudo benefactor. «A pesar de todo, gracias por lo que has hecho», le dijo. Él soltó un taco. Se pegó en los morros y dijo avergonzado: «Las tías se han puesto pantalones y nosotros nos hemos amujerado, a tomar por culo».
Tras la exposición de Fotiní empecé a pensar que la huida de Anna fue un acto de desesperación. Y ello me hizo salir corriendo al pueblo para ver cómo había acabado la cosa.
—Me voy a meter —me gritó.
Se zambulló y se puso a nadar. A cada rato gritaba:
—Qué pena que no tengas bañador. Está buenísima el agua.
Se había alejado bastante cuando vi que volvía nadando desbocada.
—Viene el ateniense —dijo sin salir del agua—. Tienes que irte, Caterina. ¿Qué hora tienes? ¿Las dos? A las tres pasa el autobús. No lo cojas en el pueblo, mejor sube a la carretera general, te da tiempo.
Le respondí que prefería quedarme en el hotel para ver lo que pasaba al final con el caique. ¿Saldrá?, ¿no saldrá?
—Mejor vuelve a tu casa. Te van a llamar por teléfono hoy o mañana. Tienes que decirles lo del retraso. Que lo sepan.
Me dispuse a irme. Se me hizo un nudo en la garganta.
—Ten cuidado, Anna.
—No te preocupes por mí. Ya queda menos.
***
El autobús llegaba ya a la última parada. Llegó el momento en que Atenas se abrió delante de mí. Extendida como una antigua calcografía con su Acrópolis y su colina del Licabeto, envuelta en la rosada escarcha del crepúsculo con el monte Himeto, violeta en su pecho. Me dio pena. Cómo meterte en la cabeza que aquella Atenas cálida y nuestra se ha vuelto tan inhóspita que no puede esconderse ni una niña. «Entrad, compatriotas, en nuestras casas, compartid nuestro pan.» Ahora en las casas, en los corazones, en la calle, en los trabajos, por todas partes anda el miedo. Te detienen... Te acusan... Te juzgan...
No cabemos en las cárceles ya. Alambran colegios, almacenes, islas desiertas. Nuestros muchachos, en vez de condecoraciones, reciben en el pecho las balas del pelotón de ejecución. Bajo nuestras olivas plateadas tumbas, solo tumbas. Y los proscritos que quedan vivos, con el «cargado historial de traidores peligrosos para la seguridad y el orden público». ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
* En las elecciones generales de 1946 (unos meses antes del comienzo de la Guerra Civil), a las que el Partido Comunista Griego (KKE) no se presentó, el 9’3% representa a los electores que se abstuvieron por motivos políticos. (N. de la T.)
** Morea es la denominación oficial del Peloponeso (por el parecido de la península con una hoja de moral) durante la Edad Media y hasta el periodo de la Revolución de 1821. No obstante, el pueblo llano siguió llamándolo con este nombre durante al menos un siglo más. (N. de la T.)
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΔΩ: «Πρόλογος» και «1», στο Εντολή, εκ. Κέδρος, Αθήνα, 2013, σελ. 9-17.
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
GORPISMO y una leve neurastenia. Me tropiezo con el parquímetro y empiezo a insultar a todos los que me pasan al lado: «gilipollas», el que se ríe, «gilímetro», encima se carcajea, «giliparques», supuestamente es el que vigila los aparcamientos, pero qué va, no se dedica a eso, más bien es el que se mete en los parques, por eso yo lo llamo giliparques. Bueno, ahora parece que ya está, pero vuelvo a tropezarme con otro parquímetro, cada cinco metros hay uno, un parque con giliparques y otros tantos gilipollas a mi alrededor, controlándome, midiéndome la tensión, baja la aguja, avanza hasta el cero y me tienen los brazos sujetos y no puedo echar una moneda de prórroga. Quiero quedarme, quedarme, quedarme, echando monedas ininterrumpida-mente, hasta llegar al final habiendo completado el porcentaje medio de la vida. «Lastre», grito, «escollo, carga para la tierra», y engullo todo lo que se me pone delante, me lleno los bolsillos con botellas vacías y luego las cambio por pinzas de tender, una agenda, un llavero con llaves, un peine, piedras que resultan ser piedras pómez, lo que me caiga, basta con que me quede en mi peso para coger el porcentaje medio de edad, puedo cogerme de donde sea, aunque sea de un seno, la forma de la tierra a la mitad, en vano.
Y el nerviosismo continúa [¿qué nerviosismo? Auténtica neurastenia], y abrazo una y otra vez a una mujer, y de ahí surge otra, y de la otra otra más, como un poeta surge de otro, Engonópulos de Embiricos y Gorpas de Gorpas. Y también están los espejos quirúrgicos que intensifican este estado, que incrementan no solo la luz sino los ídolos también, y hacen que mi abrazo sea enorme. De ahí también mi arrogancia, que tanto escandaliza a los demás, cuando digo que nadie ha visto la luna como yo, ni tampoco aquella carretera invernal llena de bombillas asustadas.
Porque si el flujo de sangre me lo miden por la oreja, como con las demás personas, el flujo de esperma, por otro lado, lo anotan por mi tacto. Por eso me tiro tan a menudo sobre mujeres con la guardia baja (Pero ¿dónde va a poner la mano? Un gesto inocente, y usted lo ha llevado hasta la axila), y me rechazan todas por lo inaguantable que soy.
Tengo prisa, eso es todo. Pero es que tampoco puede ser de otra manera, cada vez que me acuerdo de Fatemí al que hicieron pedazos (aquel ministro de Irán), un hombre joven, y su sobrino cobrando el rescate, me pregunto cómo puede ser que no haya espacio para mí en este mundo y me digo que tendré que ir yéndome aunque no alcance de una vez el porcentaje medio de la vida. Lo que me queda aún por vivir que sea rápido y breve, y luego le diré, al modo de Scarimbas, «me he movido hacia aquí por una cosa», y si no se ha terciado en que lo encuentre hasta hoy, ¿Qué estoy esperando? ¿A quedarme hecho una madeja y que tengan que levantarme en brazos?
«¿Estás cerca?», me suelen preguntar. «Bueno, voy llegando», les digo. «¿Entonces, entonces?» «Sí, más o menos», empleo indefinidos y en seguida me acuerdo de los cementerios de coches: hierros inútiles, chapas abolladas, papeles pintados destrozados y neumáticos podridos. ¿Dónde está la belleza y dónde la brillantez? ¿Dónde están las tías que se acomodaban dentro para ir a dar una vuelta? ¿Dónde está el asfalto que corría debajo de ellas a ciento cincuenta por hora? Desierto e inmovilidad.
«Boca arriba. No se mueva». Ahora es tiempo de que la gente me ponga bajo la cabeza de cobalto, pruebe el campo de tiro, haga señales con el rotulador, baje ese ojo cuadrado que emana fuego, taimadamente se cuelan en carne podrida, cada día me destripan, me quieren inmóvil, para siempre inmóvil, boca arriba e inmóvil.
Gorpas, Gorpas (¿Quién es? Vaya usté a saber), solo nosotros nos lo olimos, solo nosotros nos tomamos tan en serio este caso, por eso todo a nuestro alrededor es pulpa, clínicas frenológicas, de aquí surgen los textos desorganizados, nuestros escritos sin pies ni cabeza. No existe para nosotros la falsedad social, bien porque hemos llegado demasiado temprano o bien demasiado tarde, no existe la falsedad de escritores porque nos hemos disuelto entre todas las cosas y ahora no te vas a poner a componer.
Ya lo sé, no voy a alcanzar el porcentaje medio de la vida. ¡Y lo que me importa! Además, igual no es ni injusto. Otros coetáneos míos se han ido antes. Yo, comparado con ellos, me aproveché, me fumé unos doscientos mil cigarrillos y extendí mis cabellos en la noche y mi cuerpo en la orilla del mar. Pero Kilacos se fue para siempre de noche al partirse la espalda con una zambullida a los dieciocho años, acabábamos de terminar el instituto, y desde entonces han pasado veinte años, yo he hecho miles de zambullidas y no me he acordado de él ni una vez.
Y luego está esa vanidad que me hace comportarme como Gorpas, un último intento de existir después de mis anémicos escritos. ¿Y si existí ya antes de querer existir luego? Y si existiré, ahora estoy seguro, no será por mis escritos, sino por mis actos, por las chicas a las que he acariciado, por los amigos a los que ofrecí consuelo y paciencia, durante todo el tiempo, claro, en que existan.
Y cuando estén todos juntos los amigos, me llenarán un vaso a mí también, y cuando alguno dé una vuelta en el punto en que una placa diga:
«Todos juntos lo lloramos,
el más valiente y el más bueno»
otro gritará el conocido «Viva los novios», y eso será para mí una especie de réquiem, no filológico, claro, sino más bien una presentación en vivo como las llaman, una reivindicación de que moviéndome hacia aquí «por una cosa», puede que no lo haya encontrado, pero algo he dejado detrás de mí.
ΧΑΚΚΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ: «Γκορπισμός», στο Ο μπιντές και άλλες ιστορίες, εκ. Κέδρος, Αθήνα, 1993.
Original: «Γκορπισμός»
____________________________________________________________________
El número plural
El amor,
nombre sustantivo
muy sustantivo,
de número singular
de género ni femenino ni masculino,
de género indefenso.
Número plural
los amores indefensos.
El miedo,
nombre sustantivo,
al principio de número singular
y después plural:
los miedos.
Los miedos
a todo a partir de ahora.
La memoria,
nombre propio de las penas,
de número singular,
solo de número singular
e indeclinable.
Memoria, memoria, memoria.
La noche,
Nombre sustantivo,
de género femenino
y número singular.
Número plural
las noches.
Las noches a partir de ahora.
ΔΗΜΟΥΛΑ, ΚΙΚΗ: «Ο πληθυντικός αριθμός», στο Ποιήματα, εκ. Ίκαρος, Αθήνα, 2005.
____________________________________________________________________
Llevaban enamorados desde el instituto. Tímidos, estuvieron meses mirándose sin decir nada. Solo los ojos. Solamente con los ojos, ya conocen ese idioma aterciopelado de los ojos. Como culpables de un atrevimiento hacia lo prohibido. De familias estrictas. Hasta que llegó el fugaz beso de amor pasaron meses. Mientras tanto, señas e indirectas cuando las palabras, como fieras salvajes, acechaban entre las hierbas del pecho. Más adelante, con el crepúsculo tras arboledas en penumbra, paseaban con los dedos entrelazados. Temblores nuevos atravesaban sus cuerpos asustados y dentro de ellos arcos secretos que se unían en ábsides fotovoltaicos. Bajo los arcos pasaban sus sensaciones imperiales ensombrecidas por miedos ahogados. Juramentos eternos y lágrimas como ríos ante la hipotética ruptura de los juramentos. «Me moriré si…», decía Dorotea. «No tendré ojos para volver a ver y todo se vaciará, si alguna vez te pierdo, me perderé en la noche interminable. Porque solo a ti te he querido y te querré siempre, y tú eres todos los hombres y todos los amores de la tierra. Mi cuerpo es la noche y solo tu forma lo atraviesa como un amanecer». Lambros se henchía de orgullo y le contestaba: «Eres un regalo de los dioses, Dorotea, para mí, pues llegaste como llega la música. Un claro en un bosque oscuro y en el centro tu cuerpo, el fruto más dulce de la tierra. Tu respiración como el algodón temprano que acaba de salir de la flor, mirando por la noche desde lejos las plantaciones. Diría que eres tú por la noche con miles de bocas que dejan escarcha plateada sobre la nieve».
Dorotea recuerda su voz siempre resonando. Entonces la estrechó sobre él por primera vez, los pechos arrullando como dos palomas y el corazón al galope. Y en seguida comenzó a desfallecer, el mundo se nubló, las rodillas flexionadas, no sabía seguir y se asustó al ver que le quedó una criatura desmayada en los brazos. Por un momento se le pasó por la cabeza largarse por haberla matado con las flechas venenosas de su carcaj amoroso, o gritar de miedo: «Dorotea, Dorotea, vida mía, es por la gran emoción, abre esos ojos cerrados». Ella apenas logra susurar: «El amor es profundo en mis entrañas, como la muerte, un precipicio luminoso». Se sentaron en una roca. Dorotea, aunque pálida como la cera, sonreía temblando como la llama de una vela al viento. Él, confiado, la besó, un profundo e insaciable beso; Dorotea, como saliendo de un letargo, conmocionada por un salvaje y amargo placer que asustó a su fiera interna de tan intenso. Se asustó y se encogió, se encogió tanto para repeler (antes de que la conquistase) aquella peligrosa pleamar. Luego, repentinamente, se alejó. «¿Qué te pasa, amor?», era como si Dorotea se sintiera intimidada, mirando alrededor con pánico, ¿por dónde huir?, la huida dominó su pensamiento. Él, inexperto, creía que lo rechazaba y lo empujaba, algo desagradable, por su culpa, por forzarla. Pero entonces ella le coge la mano, no recuerda cómo ni en qué estado. Si hubiera sido una forma con un cuerpo preciso o un riachuelo fluyendo y murmurando… Y ella tenía dentro del pecho un pájaro desconocido que batía las alas para salir volando asustado, con cada movimiento un pájaro. Todo era transparente y a la vez oscuro por el gran resplandor. Se levantaron extasiados, coronados por primera vez por las ramas de los árboles. Y por arriba, el follaje bajo los envolvía bendiciéndolos. Dorotea se marchó con una rápida carrera, dejándolo atrás, y solo un par de veces volvió la cabeza mientras corría, para salir del paso. Para verlo todavía de pie antes de abrir apresuradamente la puerta de la casa. Fingiendo indiferencia para que no fueran a ver que su cuerpo acababan de tocarlo las perfumadas violas del paraíso.
ΠΡΑΡΙΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ: Σύνδρομο Fregoli, Eκδόσεις Καλέντης, Αθήνα, 2013.
Traducción: Julia Carrasco N.
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
Personajes
Costas 60 años
Alecos 40 años
Vasilis 50 años
Tasos 53 años
PRIMERA PARTE
La sala de estar de la casa de Kostas, en Trípoli (Peloponeso).
Puerta de entrada y ventana que da a la calle. Otra puerta lleva al dormitorio, la cocina y demás. Mesa, sillas, sofá, sillón, aparador con un espejo, un perchero, un baúl militar, etc.
Una estufa de petróleo encendida. Encima, la tetera, para mantener el té caliente.
Tarde de invierno. Fuera nieva.
Costas y Alecos, sentados a la mesa, copian en sobres nombres y direcciones de un cuaderno. Costas lleva gafas de presbicia. Tasos está sentado en el sofá, abriendo nueces con unas tenazas y comiéndoselas. Vasilis está en el sillón, fumando.
Alecos.—(Leyendo del cuaderno.) Azanasópulos, Aristidis. (Escribiendo en el sobre.) A-za-na-só-pu-los, A-ris-ti-dis. (Leyendo.) Colocotroni, 24. (Escribiéndolo.) I-bí-dem.
Tasos.—Es un misterio lo de estas nueces. Como empieces a comer, no paras.
Vasilis.—No paras.
Alecos.—(Escribiendo en otro sobre.) Papastafidas, Diónisos. Maestro de escuela. (Escribiéndolo.) Pa-pas-ta-fi-das…
Costas.—Cá-lla-te, cá-lla-te.
Alecos.—Eso, Costas.
Tasos.—Pues vas a tener razón, Vasilis. Tengo un poco de calor.
Vasilis.—Lo que yo te diga.
Tasos.—¿Te crees que me lo estoy inventando? Que tengo calor.
Vasilis.—Si tienes frío no bebas nunca alcohol. Come nueces, que en seguida te calientas, te cueces como un pollo. El alcohol primero te engaña y luego…
Tasos.—Sí, ¿eh?
Vasilis.—Claro. Nosotros cuando vamos a cazar llevamos avellanas, nueces, almendras… Comemos y avanzamos. En medio de la nieve…
Tasos.—Y no pasáis nada de frío, ¿no?
Vasilis.—Nada.
Tasos.—Qué me dices… No sabía yo eso.
Vasilis.—Que sí… E higos… E higos secos.
Alecos.—¿Qué dice aquí, Costas?
Costas.—¿Dónde?
Alecos.—Aquí.
Costas.—(Leyendo.) Catafiyotis.
Alecos.—Ah, es una ce.
Costas.—Ce, ce.
(Pausa.)
Tasos.—Pues tengo un pelín de frío.
Vasilis.—Come nueces.
Tasos.—Yo es que con el frío no puedo. ¡No puedo con el frío!
Vasilis.—Pero no comas muchas. Vamos a ir a comer luego. No te llenes.
Tasos.—Yo no me lleno, tranquilo. (Rompiendo una más.)
(Vasilis se levanta, coge la tetera de encima de la estufa y se echa té en la taza.)
Vasilis.—Costas, ¿te echo té?
Costas.—Échame.
Vasilis.—¿Alecos?
Alecos.—Tengo, tengo.
(Vasilis echa té en la taza de Costas. Vuelve a dejar la tetera en la estufa. Se echa azúcar en la taza.)
(Tasos abre una nuez.)
Vasilis.—Dales a ellos también, ¿no?
Tasos.—Ellos no tienen tiempo de comer nueces. Están ocupados.
Alecos.—(Escribiendo.) Trian-da-fi-lo-pu-lu, Jri-san-ci.
Tasos.—¿No los ves? Optimismo al máximo.
Alecos.—Ca-rí-te-na Ar-ca-dí-as.
Costas.—Que-te-ca-lles
Alecos.—Que sí…
Tasos.—Una cosa os voy a decir. Mejor que no os canséis ahora.
Costas.—No te metas en lo que hacemos.
Tasos.—Yo sé lo que digo.
Costas.—Tú a comer nueces.
Tasos.—Esperad primero a que entre el General en la lista electoral y luego escribís los sobres.
Vasilis.—Déjalos, Tasos. Así se entretienen.
Tasos.—Pero no lo entiendo, Vasilis… Todavía no han salido las listas electorales y ellos escribiendo sobres.
Alecos.—Hacemos bien.
Tasos.—¿Lo ves?
Vasilis.—Déjalos, desgraciado…
Tasos.—Pero bueno, ¿no pensáis en el «y si»?
Alecos.—¿Qué «y si»?
Tasos.—¿Y si no sale en la lista?
Costas.—Para el General no hay «y si».
Tasos.—Ah, ¿no lo dudáis entonces?
Costas.—Para nada. Porque el primero en salir será el General.
Tasos.—¿En serio?
Costas.—Estoy más que seguro.
Vasilis.—Son optimistas.
Tasos.—Ja, ja, ja.
Alecos.—¡Ya está! Ya me he equivocado. Me habéis distraído con las dichosas nueces. Crac, crac y crac. (Rompiendo el sobre.)
Costas.—Tú a lo tuyo… A estos no los escuches.
Tasos.—(Estornudando.) Eh, aquí hay corriente. ¿No? Por algún sitio entra.
Vasilis.—Está cerrado.
Tasos.—Noto una corriente… Por aquí… Está pasando…
Vasilis.—Ponte ahí.
Tasos.—¿Ahí? Ahí está la puerta. (Volviendo a estornudar. Levantándose.) Voy a poner la estufa a tope.
Costas.—Eso, a ver si reventamos.
Tasos.—¿Qué vamos a reventar? Está nevando fuera.
Vasilis.—Ponte el abrigo.
Tasos.—No puedo… No puedo llevar el abrigo dentro de casa. (Poniendo la estufa a tope. Calentándose las manos.)
Vasilis.—Bebe un poco de té que te calientes.
Tasos.—Limón, ¿tiene limón?
Vasilis.—Que no, que no tiene.
Tasos.—El té sin limón me pone nervioso.
Alecos.—Pues a mí me pasa eso con el café instantáneo. Si me tomo uno me pongo a temblar todo entero. Eso me pasa.
Tasos.—Eso no es nada. Ya verás cómo tiemblas como salgan las listas.
Vasilis.—Ja, ja, ja.
Alecos.—Mira una cosa, Tasos…
Tasos.—Ya verás cómo tiemblas… Ja, ja…
Costas.—¿Pero se va a quedar fuera el General? ¿Estáis bien de la azotea? Pero si es el mismísimo Olimpo nevado, de honradez intachable...
Tasos.—En cuanto a eso…
Costas.—…con todo lleno de insignias de arriba abajo. Cada una es una bala… ¿Se va a quedar fuera? ¿Y a quién va a poner? ¿Al inútil del tuyo?
Tasos.—¿Quién es inútil?
Costas.—Ludópata e inútil.
Tasos.—Caramitsos es el mejor político que ha dado a conocer Arcadia. ¡El más flexible!
Costas.—Sí, el más granuja.
Tasos.—Es inteligente y se desenvuelve bien. No es de ideas fijas como el General.
Costas.—¿Cómo que de ideas fijas?
Tasos.—Hombre, a ver si va a tener el General la labia que tiene Catamitsos. Esa elocuencia.
Costas.—Bueno, eso lo hablaremos pasado mañana, cuando salga a hablar al balcón.
Tasos.—Ya, claro.
Costas.—Pasado mañana, cuando sea la concentración en la plaza y Sofía Vembo se ponga a cantar por los megáfonos «Hijos de Grecia», y esté toda Trípoli ardiendo en vítores, entonces me lo cuentas.
Tasos.—Ya, eso decías la última vez también.
Costas.—Pasado mañana cuando salga al balcón y empiece con sus gritos y su grandilocuencia...
Tasos.—Lo mismo decías en las elecciones pasadas. Y salió Caramitsos y arrasó. Pero el General no salió de diputado.
Costas.—¿Quién no salió?
Tasos.—El General no salió.
Costas.—¿El General no salió?
Alecos.—¿Cómo que no salió?
Tasos.—Salió, pero ¿cómo? Murió Kissas y cogió su sitio. ¿Así? Así yo también sé. Y ahora no va a salir ni en la lista.
ΚΕΧΑΪΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΧΑΒΙΑΡΑ, ΕΛΕΝΗΑ: Δάφνες και πικροδάφνες, εκ. Ερμής, Αθήνα, 1985.
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
En la fría sala del Museo
contemplo la hermosa y solitaria
Cariátide robada.
Su oscuro y dulce mirar,
con insistencia dirigido
sobre el fornido cuerpo de Dioniso
(esculpido en lasciva postura)
que solo dos pasos dista.
Él ha bajado la mirada
hasta la robusta cintura de la joven.
Un idilio eterno, sospecho,
los ha unido a los dos.
Y cuando cada noche la sala se vacía
de los muchos, ruidosos visitantes,
imagino a Dioniso
con cuidado irguiéndose
para no levantar las sospechas
de las esculturas y estatuas cercanas,
y con deseo aproximándose
para la timidez de la Cariátide
con vino y caricias romper.
Pero no descarto haber errado.
Tal vez otro vínculo los enlace,
más sólido, más sufrido:
Las tardes de invierno
y las exquisitas noches de agosto
los veo,
descienden de sus elevadas plataformas,
se deshacen de su típica expresión,
con lágrimas y suspiros nostálgicos
para erigir en sus memorias
los Partenones y Erecteios que se les arrebataron.
ΔΗΜΟΥΛΑ, ΚΙΚΗ: «Βρετανικό Μουσείο (Ελγίνου Μάρμαρα)», στο Ποιήματα, εκ. Ίκαρος, Αθήνα, 2005, σελ. 36-37.
Original: «Βρετανικό μουσείο (Ελγίνου μάρμαρα)».
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
Érase una vez, existía una isla en la que vivían todos los Sentimientos. Allí vivían la Felicidad, la Tristeza, el Conocimiento, el Amor y todos los demás sentimientos.
Un día se enteraron de que la isla se iba a hundir, así que todos se pusieron a reparar sus barcas y empezaron a marcharse. El Amor fue el único que se quedó atrás. Quería aguantar hasta el último momento.
Cuando la isla comenzó a sumergirse, el Amor decidió pedir ayuda. Vio pasar a la Riqueza con un yate resplandeciente. El Amor le preguntó:
—Riqueza, ¿puedes llevarme contigo?
—No, no puedo —respondió la Riqueza—. Llevo plata y oro en mi barco y no hay sitio para ti.
El Amor decidió entonces pedirle ayuda a la Arrogancia, que también pasaba por delante de él con un barco precioso.
—Por favor, ayúdame —dijo el Amor.
—No puedo ayudarte, Amor. Estás empapado y me estropearías el barco tan bonito que tengo —le contestó la Arrogancia.
Un poco más allá estaba la Tristeza, y el Amor decidió pedirle ayuda a ella.
—Tristeza, déjame ir contigo.
—Ay, amor, estoy tan triste que quiero estar sola —dijo la Tristeza.
La Felicidad pasó por delante del Amor, pero ella tampoco le prestó atención. Estaba tan contenta que ni siquiera oyó al Amor pedir ayuda.
De repente se oyó una voz:
—¡Amor, ven por aquí! ¡Yo te llevo conmigo!
Era un señor muy mayor a quien el Amor no conocía, pero estaba tan agradecido que se olvidó de preguntarle su nombre.
Cuando alcanzaron tierra firme, el anciano se marchó y tomó su camino. El Amor, consciente de cuánto le debía al anciano que lo había ayudado, le preguntó al Conocimiento:
—Conocimiento, ¿quién me ha ayudado?
—El Tiempo —le respondió el Conocimiento.
—¿El Tiempo? —preguntó el Amor—. ¿Por qué me ha ayudado el Tiempo?
Entonces el Conocimiento sonrió y, con su profunda sabiduría, le dijo:
—Solo el Tiempo es capaz de entender la gran importancia que tiene el Amor.
Manos Jadsidakis
Original: «Το νησί των συναισθημάτων».
____________________________________________________________________
La sangre agua
1
Te despiertas en el camarote del Queen Mary y descubres que tu madre no está. Deambulas durante horas por los pasillos laberínticos del transatlántico para acabar caminando descalzo por la tercera cubierta. De repente, un marinero te coge por la cintura y te levanta en el aire. Por la megafonía del barco repiten tu nombre y unas palabras incomprensibles. Apenas tienes tres años. Unos instantes más tarde aparece tu madre ligeramente alterada, acompañada por un hombre de tez morena con traje azul celeste. Te sonríe con ternura y te explica que había ido al bar a beber un vaso de agua.
2
Recuerdas la bronca que tuvieron antes de la separación definitiva; aquella sonora bofetada y tu padre tirando una sandía al suelo. Tú te sentaste junto los pedazos y empezaste a comerte uno delante de ellos dos.
3
En Roma vivíais en Parioli, en la Via Cassia Antica 241. Debajo de vuestro apartamento vivía Virna Lisi. Por las tardes, cuando volvías del colegio, solías cruzártela en el portal. Siempre te acariciaba el pelo. Un par de veces te besó en la mejilla. Era tan guapa que por las noches te imaginabas que todos los angelitos tenían su cara. Tu madre la despreciaba porque era rubia. Decía que solo servía para anunciar pasta de dientes. (Y tú pensabas: «Pues entonces es que además tiene una sonrisa preciosa».)
4
El colegio al que ibas, el Marymount, era uno de los mejores de Roma. (Un antiguo monasterio que ahora dirigían monjas.) Procuraba recordártelo a cada oportunidad. Y a tu padre también, para que enviase el dinero que le pedía cada mes. Una parte del dinero, por supuesto, se iba por otro lado. A necesidades de ella. Sobre todo joyas. Lo sabías, pero no decías nada. Te utilizaba para sacarle cantidades cada vez más grandes. Era una forma de vengarse de él. Como se había ido con «la puta», tenía que pagar.
5
Unos cuantos meses después de que llegarais a Roma, tu madre se enamoró de un americano enorme que tras la guerra, después de irse a Corea, hizo carrera en Cinecittà y protagonizaba películas de gladiadores. También hizo del centurión romano en Espartaco. Se pasaba el día haciendo pesas, engullendo polvos y comiendo ensaladas. Te regaló una espada y todo. Te dijo que era de Kirk Douglas. Ella estaba tan enamorada de él que financió la película El tesoro del bosque petrificado solamente para que él obtuviera el papel central. Un fracaso estrepitoso. Por suerte, poco después apareció otro hombre en el horizonte, capaz de sacarla del atolladero. El americano se fue de vuestra casa de mala manera, aunque dejó la espada.
6
a, e, i, o, u: las cinco vocales del italiano. Estabas solo en primero de primaria y tenías que aprendértelas de memoria en ese orden. Pero por alguna razón las confundías y ponías la o después de la a. Tu madre estaba fuera de sí. No podía aceptar que eras incapaz de ordenar bien las vocales. Era la primera vez que te pegaba tantas veces y tan fuerte. Desde entonces, cada vez que escribías la o, pensabas en un moflete hinchado.
7
Navidad de 1964: tu madre entra en el cuarto y apresuradamente deposita sobre la cama tres bufandas, con todos tonos de azul. «Te pega mucho el azul, hijo», dice con ternura. Luego coge la más larga y te la pone alrededor del cuello. «Donde vas a ir hace mucho frío. Tu nuevo papá quiere llevarte a la nieve. Cuando salgáis del hotel ponte siempre la bufanda, como te he enseñado, y los guantes. Y háblale con educación.»
¡Tu nuevo papá! Qué frase más bonita. Al final se quedó anticuada rápidamente. O más bien cambió de contenido. Y de procedencia.
8
El día de la boda le regaló una madona de Correggio. Pertenecía a la familia de los Moncada, le dijo, desde 1743. Dos años más tarde, cuando el divorcio ya estaba en trámite, lo vendió (a espaldas de él) a un anticuario de Milán. «Por un pedazo de pan», como dijo unos años más tarde, cuando se encontró de nuevo bajo la caridad de los usureros. Así, en marzo de 1967, Correggio y aquella griega fatal que lo traicionó se despidieron definitivamente de la principesca mansión. El pintor italiano, para mudarse después de doscientos y pico años a algún museo (no recuerdas cuál, ni tiene importancia), y tu madre a Grecia. Contigo en su equipaje.
9
Cuando murió Moncada (para ti, Ugo), su hija de su primer matrimonio encontró en el cajón del escritorio una fotografía de vuestra excursión a Cortina. Él te quería incluso más que tu padre, pero tu madre lo arrancó de tu vida a la fuerza. No pudiste ni despedirte de él. El último día en que lo viste, te echaste a dormir en tu habitación de Parioli y a la tarde siguiente estabas en un apartamento de la calle Fokíonos Negri. De la dolce vita de Roma a la dictadura de Atenas. De Mastroianni y Monica Vitti a Papamijaíl y Vuyuclaki.
10
Los niños del barrio de Kipseli se burlaban de ti llamándote «italiano comemacarrones» porque llevabas pantalones cortos hasta la rodilla y calcetines que llegaban un poco más abajo. Tú le decías que te comprase ropa como la de ellos, pero ella insistía en que eras «diferente», en que pertenecías a otra clase.
11
Su primer amante era un joven español que aspiraba a ser un torero famoso. Lo conoció cuando estudiaba Periodismo en Londres y se fueron a escondidas de vacaciones a Málaga. El primer marido, pianista. Lo escuchó tocar una noche en Green Park. El matrimonio duró seis meses. El segundo, agente de bolsa —tu padre—. Se separaron en Brasil cuando tenías cuatro años. El tercero, Moncada. Cuando lo agotó, física y económicamente, lo abandonó, llevando en su vientre un bebé —tu hermana— que ahora, a sus cuarenta y seis años, está de nuevo en un centro de desintoxicación, a las afueras de Roma. El cuarto, médico, «campesino de Mesolongui» como decía tu abuela. En el primer aniversario de su relación le regaló una caja redonda transparente que parecía una lata de conservas. En el líquido flotaba una pequeña concha. En la nota que lo acompañaba decía: «Cuando lo abras, ojalá encuentres una perla». Lo tiró directamente a la basura llorando, sin siquiera abrirlo. Fue a su cuarto y poco después apareció con su traje negro favorito. En el cuello brillaban las perlas que le había regalado él, «que era siempre gentile». Tu abuela repitió su conocida frase.
12
Los sábados, cuando ella iba a recogerte a la residencia, tus compañeros se reunían como moscas alrededor de su coche, no para admirar el antiguo Jaguar verde con matrícula italiana, sino sus estilizadas piernas. Como decía más tarde un compañero tuyo a unos amigos comunes: «Su madre tenía las piernas más bonitas que han pisado el césped de Anábrita».
13
Odiabas aquel colegio. Por las noches llorabas en la cama bajo las sábanas para que no te vieran tus compañeros y empezaran con las bromas. Cada vez que venía a Grecia, lo primero que le pedías era que te sacara de aquella cárcel. Él, con aire de verdugo, respondía que si te sacaba de Anábrita te encerraría en un colegio aún más estricto y lejano, en el Coryalenio de las islas Spetses, de donde no saldrías ni siquiera los fines de semana. Tuviste que llegar a quinto de secundaria para aceptar tu confinamiento. Años más tarde, cuando en una discusión vuestra hiciste referencia a este tema, él se volvió y dijo: «En vez de agradecerme que te salvara de tu madre manteniéndote lo más alejado de ella que podía, tú vas y me insultas». Ni siquiera se le pasó por la mente que habría podido reclamarte cuando se separaron y llevarte a vivir con él.
14
En el avión, la azafata te preguntaba a cada rato si necesitabas algo. Tenías diez años y viajabas por primera vez de Atenas a São Paulo. Tú solo. Tu madre había acabado permitiéndolo, tras mucha presión. Tampoco podía negarse, con todo el dinero que le sacaba cada mes para la manutención. Pero se ocupó de que fueras preparado. Durante días te presentó a tu madrastra como la hechicera que te haría macumba para que te quedases allí para siempre. Tendrías que estar constantemente en guardia y no ceder ni un momento a sus carantoñas. Claro está, resultó ser un ángel. Te recibió como si fueras su propio hijo e hizo todo cuanto estaba en su mano por que te sintieras feliz durante todo el tiempo que pasaste con ellos.
(Cuarenta años después, ya moribunda, llamó a sus dos hijos al hospital, y según te confesó más tarde tu hermanastro, les dijo: «No estéis tristes porque vaya a dejaros. He tenido una vida bonita y plena. Además, el Señor me regaló tres maravillosos hijos».
15
Rua Barao de Capanema 112. Su nuevo apartamento en São Paulo. Es el verano del 69 y tú estás otra vez pasando las vacaciones con él. Una mañana, mientras ves en la televisión a Spiderman atrapando con su red a un delincuente y rematándolo mientras maldice en portugués, suena el timbre y en la puerta ves a un hombre mísero y abatido pidiéndole algo a la mujer de tu padre. Llora con dolor y de vez en cuando se limpia la nariz con la palma de la mano desnuda. Ella le dice que espere y corre al dormitorio. Al poco rato vuelve con un vaso de agua y algunos billetes. Con la cabeza gacha coge los billetes y se aleja corriendo.
Cuando le preguntaste quién era aquel hombre negro y qué pedía, te abrazó y con voz temblorosa dijo: «Trabaja en nuestra casa. Su hijo se murió de repente por la noche y no tenía dinero para enterrarlo». Era la primera vez que veías lo que significaba la pobreza de verdad. Te encerraste en tu habitación y no comiste nada en todo el día.
Por la noche, cuando tu padre volvió de la oficina y se enteró de lo que había pasado, le dijo a su chófer que fuera inmediatamente a casa de Osvaldo (así se llamaba) y le entregara un sobre. Supusiste que contenía más dinero. Te alegró tanto aquel detalle, aquella demostración de bondad, que corriste hacia él y le diste un beso. Su mejilla estaba caliente y olía bien. Al final no era tan despiadado como habías creído hasta entonces.
16
En una entrevista que le hicieron en un periódico de São Paulo, con motivo de una distinción honorífica de la Unión de Bancos, declaró que tenía dos hijos, los dos de su esposa brasileña. No mencionó que tenía un tercero de un matrimonio anterior: tú. Obviamente, quería destacar ante el mundo empresarial del país que estaba completamente integrado en él. La entrevista acabó en manos de tu madre (se la había enseñado tu abuela, alardeando de los logros de su hijo, por supuesto sin conocer su contenido, pues estaba en portugués). Ella, aunque solo tenías diez años, se ocupó de leértela toda, repitiendo con énfasis la controvertida frase.
17
Tenía unos gustos muy caros. Y hacía una pésima gestión de su economía. De ahí que estuviera permanentemente sumida en las deudas. Tu padre te decía que tenía un agujero en la mano. La cantinela, siempre que tú dudabas de sus «inversiones» era: «Yo, en los años en que vivía en Roma con Ugo…». Tú, por supuesto, eras «el filósofo que no sabe nada de la vida». Mientras tanto, los prestamistas se habían quedado con tres apartamentos que había heredado y se estaban preparando para quitaros vuestra casa también. Un sábado que saliste del colegio, el piano había volado. En la mesita que había antes a su lado, ahora quedaban las partituras de Liszt y de Schubert. Pero tu abuela no iba a volver a tocarlas nunca.
18
Unas Navidades en que había venido a Grecia —estarías en segundo de secundaria—, la llamó por teléfono y le pidió que se reuniera con él en el hotel Grande Bretagne, en el restaurante GB Corner. Siempre se quedaba allí para estar cerca de los antros que frecuentaba con sus amigos —el Tops o el Apotso—. (Más adelante se mudó al Plaza Hotel, porque le hacían mejor precio en la habitación y el personal «no se lo tenía tan creído».) Cuando se encontraron, le dijo que lo acompañara a la tienda de Sistovaris. Ella creía, dadas las fechas, que pensaba regalarle un abrigo de piel. Él simplemente quería usarla de modelo para comprárselo a su mujer, porque, como le dijo, «eres igual de alta y tienes casi las mismas proporciones que Teresa». Volvió a casa y se desahogó contigo. Cuando le recordaste que llevaban más de diez años separados y que sabía lo insensible que podía llegar a ser algunas veces, se enfadó todavía más y te cerró la puerta del dormitorio en las narices. Tres meses más tarde, cuando le envió una carta para pedirle más dinero, era otra vez su «Alekakis».
19
Lo veías poquísimo. Una o dos veces al año. Solía venir a Grecia en Pascua o en verano tres semanas para quedar de nuevo con sus amigos e ir todos juntos, con mujeres e hijos (obligatoriamente), a Hidra o a Miconos. Allí, el «brasileiro» dilapidaba su dinero alegremente en hoteles caros y en juergas hasta el amanecer en el Lagudera, en las Nueve Musas o en el Remezzo. Durante las pocas horas que pasabais solos, él prefería jugar al ajedrez. Se recluía en la habitación y estudiaba partidas clásicas. Solía ser una de las «míticas» entre Tal y Fischer o la «tremenda del 29», en la que Capablanca derrota a Rubinstein. El mismo escenario que cuando ibas tú a verlo a Brasil. Ningún cambio de programa. Incluso los fines de semana se quedaba sentado en el jardín y se pasaba todo el día delante del tablero. Si te atrevías a interrumpirlo para que te hiciera un poco de caso, te echaba una mirada que te helaba la sangre en las venas. Eras una carga y no hacía el más mínimo esfuerzo por disimularlo. Y tú agachabas la cabeza y te escondías de nuevo detrás de un libro —cuyo título o autor nunca se interesó por conocer—. Y así tu infancia se perdió para siempre, mientras observabas desde lejos caballos comiendo alfiles y torres desplomándose por una reina.
20
Julio de 1971. Acababas de cumplir los catorce cuando decidió de repente privarse por unos días de Miconos para pasarlos contigo en Spetses. Tres años antes tu madre había comprado una casa allí (y en un sitio céntrico, junto a la casa del filántropo Anáryiros) para que pasarais las vacaciones en un lugar que, según decía, «era molto di moda».
En cuanto llegó, reservó una habitación en el Poseidonio. La primera noche salisteis a cenar los tres. Al Puerto Viejo. Durante la cena coqueteaban como adolescentes. Te sentías incómodo. Casi no hablaste. Detrás de las risitas nerviosas y los movimientos torpes de ella, distinguías la profunda ira que estallaría luego sobre ti.
Los días siguientes te acompañaba a la playa y muchas veces se pasaba por los lugares donde quedabas con tus amigos. Te impresionaba tanto el modo en que se movía en sociedad, el encanto que ejercía sobre todos con los que se juntaba, hombres y mujeres, que una noche en que estabais cenando los dos en la terraza del hotel le pediste que al irse de Grecia te llevase consigo a Brasil. Le dijiste que estabas harto de las relaciones enfermizas de ella (con el médico sobre todo) y le contaste el problema de las deudas que no paraban de crecer. Sonrió con indiferencia y respondió: «Ningún padre, por mucho que quiera a su hijo, puede privarlo de su madre. Además, te he internado en un colegio precisamente para que no tengas que preocuparte por esas cosas». Sabías que era mentira, que simplemente no te quería a su lado. Un tercer hijo se le hacía demasiado.
A la mañana siguiente, mientras tú aún dormías, se ocupó de contarle a tu madre vuestra conversación palabra por palabra —obviamente para ganar otra batalla más en aquella guerra que ambos mantenían—.
Cuando te levantaste de la cama, tu madre iba por la casa con gafas oscuras —sin duda para que no le vieras los ojos, que estaban hinchados de llorar—. Pero tú te diste cuenta y te sentiste fatal. En lo que quedaba de verano no intentó en absoluto hacer que te sintieras mejor, librarte de la culpa. Quería vengarse de ti por haber pensado, siquiera un momento, abandonarla por él. Ella misma no se preguntó nunca por qué. Para ella tú eras un traidor. Por unos cuantos cruzeiros estabas dispuesto a vender a tu propia madre.
21
Uno de sus amigos íntimos tenía el sobrenombre de «Hillary» (aunque otro del grupo lo llamaba rencorosamente «Buttler», y no iba muy desencaminado). De joven fue a la escuela de aviación. Un día voló tan alto con el avión de entrenamiento que el capitán le dijo con enfado: «¿Quién te crees que eres, Hillary?» —refiriéndose claramente al conocido alpinista que había conquistado la cumbre del Everest—. Desde entonces nadie lo llamaba por su verdadero nombre, y muchos de los que se unieron a la pandilla más tarde ni siquiera sabían cuál era —entre ellos, tú—. Como Hillary era un solterón, en los hoteles a los que ibais de vacaciones con tu padre te quedabas siempre con él. En las décadas de los sesenta y de los setenta había un bar famoso en Hidra. El mismo Onassis reconocía que lo frecuentaba. Le gustaba contarte historias de aquellas épocas inolvidables, «cuando los hombres eran hombres de verdad y las mujeres, mujeres». Una noche (acababas de cumplir los quince), mientras cenabais solos en la terraza de la habitación, se volvió de repente y te preguntó: «¿Has estado ya con alguna mujer?». «Sí», le respondiste tú, con cierta timidez. «Sabía que te parecerías a él», replicó. «No hay nada como oler la piel de una mujer, acariciarla con suavidad». En su entierro viste a dos mujeres llorar amargamente. Una era tu hermana; la otra debía de ser la de la piel aromática.
22
Durante un tiempo Sosó vivió en vuestra casa. Antigua actriz del Teatro Nacional, había representado bastantes tragedias en Epidauro y era una bailarina eminente. Pero ahora tenía otra pasión: el Partido. Cada día, lloviera o tronase, iba sin falta a la plaza Cumunduru para encontrarse con otros líderes del partido y comentar las novedades. Por la noche, después de acostar a tu hermana (tu madre, permanentemente concentrada en sus deudas, nunca tenía tiempo para ocupaciones tan inútiles), se encerraba en su habitación a estudiar libros marxistas. Casi se los sabía de memoria. Era capaz de decirte en qué página del Manifiesto o de la Ideología alemana Marx decía esto o aquello. Como si cualquier día Leonidas Kircos, el líder del partido, le fuese a pedir repente en clase que recitara de memoria las Tesis sobre Feuerbach. Aunque lo que la angustiaba era demostrar a los demás, y sobre todo a sí misma, lo auténtica y legítima comunista que era —por oposición a «los incondicionales de Stalin»—, su pensamiento lo cercaban formalismos y contradicciones por igual. El fanatismo moderado con que afrontaba cada asunto no dejaba de ser fanatismo, ya que se negaba de manera sistemática a aceptar cualquier opinión que no coincidiera con los «textos sagrados». Lo paradójico era cómo una mujer con esa ideología y actitud ante la vida tenía de amiga a tu madre y podía vivir con ella bajo el mismo techo. De todas formas, tú la querías y llegaste a considerarla como un miembro de tu familia —imprescindible y valioso—. Y te dio pena cuando, después de un repentino embarazo, tuvo que irse a vivir sola. La razón, como supiste luego, era que el padre de aquel niño era la pareja de tu madre: «el de Mesolongui». Desde entonces no volvieron a hablar. Tú la viste una vez más y conociste a su hija. Guapa y cariñosa, como ella misma había sido para ti.
23
La arrestaron en la frontera franco-suiza porque la policía aduanera le encontró en el bolso una gran cantidad de dinero en efectivo. La acusaron de intentar sacar ilegalmente dinero de Francia. Ella les explicó que había olvidado declararlo al entrar en el país, diez días antes. La pena eran dos años de cárcel con fianza. Pero no había dinero para la fianza (al contrario de lo que, llevadas por su aspecto, erróneamente habían supuesto las autoridades francesas) y así la principessa se pasó un año y medio encerrada. Durante esos meses, casi cada día recibías en Oxford una carta suya en la que amenazaba con suicidarse si no la sacabas inmediatamente de la cárcel. Al final no se suicidó, pero tú por poco suspendes los exámenes finales de la carrera. Si se llega a suicidar, te habría llevado con ella —más que a nadie a ti, su «adorado»—. Cuatrocientas treinta y seis cartas que desprendían ira y desesperación. Las tienes guardadas.
24
Cuando salió de la cárcel cogió el avión para ir a vivir contigo a Inglaterra unos días. Sin embargo, el mismo día tú volabas a Salónica y tras unas pocas horas estabas a salvo en el Monte Atos. En el Monasterio de Grigorios. Dejaste a tu novia recibiéndola. En el Monte Atos.
¡Qué elección más rara! Un anticlerical consumado que quiere esconderse en un monasterio para evitar el encuentro. Así de honda era tu aversión. Allí, por supuesto, no hallaste la redención que buscabas. Los «ancianos» que acabaste conociendo te provocaron una aversión aún mayor. Sobre todo la falta de espiritualidad que los distinguía. Su modo de pensar era simple, cuando no fosilizado. Y las disputas entre ellos parecían aún más repugnantes que las del mundo exterior. La excepción, un joven monje, antiguo estudiante de Filología Griega, con el que te encontraste una tarde en el Asceterio de Ayía Anni. Aún recuerdas la frase con la que cerró vuestra cordial conversación: «Vine aquí porque sentía que llevaba un traje blanco y la ciudad donde vivía estaba llena de carbón. No quería mancharlo. Era cobarde. Y lo sigo siendo. Pero si existe Dios, y debe de existir, me perdonará por haber puesto pies en polvorosa».
(Igual que tú, en realidad.)
25
En los ocho años que pasaste en Oxford estudiando, solo una vez te hizo el honor de visitarte. Llegó tarde al mediodía desde Londres en un taxi y se quedó una noche, porque, como dijo, debía regresar «urgentemente» al día siguiente para trabajar. Habías reservado una habitación para él en el Randolph, el hotel más lujoso de la ciudad, y una mesa para cenar en un restaurante francés, famoso por su cocina. Después de pasear un rato por el centro de la ciudad y ver por fuera los jardines del Trinity College, el tuyo (sin interesarse por dónde exactamente vivías tú, en qué ala, en qué habitación), te pidió volver al hotel porque estaba cansado. Al rato te dijo que no le apetecía comer fuera y te propuso que os quedarais en la habitación y pidierais comida al servicio de habitaciones. Cancelaste la reserva del restaurante francés y cenasteis dos hamburguesas con patatas fritas, intercambiando escasas palabras. Tras dos horas más de silencio incómodo que él pasó viendo la televisión y tú hojeando con indiferencia los folletos que había en la habitación, le diste las buenas noches y te marchaste. Justo cuando estabas en la puerta repitió una vez más su conocida bendición: «Ve con Dios, hijo mío».
26
Vuelve a resonar de modo molesto en tu cabeza la palabra «frustración». Se cuidaba de distanciarse de cada hecho importante de tu vida. Siempre con una buena excusa, claro está —era muy inteligente inventándose esmeradas situaciones—. En tu graduación eras el único alumno del jardín del College que celebró aquel día como un huérfano de Dickens. Sosteniendo incómodo la copa de champán (que detestas), observabas a tus compañeros bromear vanidosamente con sus padres y novias. Lo único que te hacía sentir un poco mejor era que durante toda la ceremonia estuvo lloviendo a cántaros. Como dijo tu amigo Martin al despedirse de ti, con su enorme paraguas verde en una mano y en la otra la caja que acababa de ganar en la competición de remo: «What a shitty day to graduate!». Menos mal, pensaste tú. Tu humor era todavía más shitty.
27
La primera vez que tu hermana entró en un centro de desintoxicación, tu madre se mudó inmediatamente, del barrio de Parioli a Villa Fleming. Se negó a darle la dirección y el teléfono, según dijo temiendo un nuevo «escándalo». La llamaba ella al centro, una vez a la semana, desde una cabina.
Dejaste de hablarle durante meses, pero al final te retractaste e intentaste disuadirla. En vano. Su hija era para ella un error, un peso del que debía deshacerse a cualquier precio. Las drogas eran un imbarazzo que la dejaba en evidencia ante la buena sociedad. Además, nunca consideró que tuviera ninguna culpa. Las «penurias» de Marina no la afectaban más allá de los problemas que causaba.
Cuando enfermó tuvo que decirle por fin dónde vivía. Pero te pidió que fueras tú también a Roma. No quería quedarse a solas con ella. Fuiste. De todas formas pensabas hacerlo. Su salud empeoraría rápidamente —habíais conocido el diagnóstico unos días antes y el tumor era maligno—. No pudiste evitar el choque. En unas horas la echó de malas maneras. Y dos días después de que volvieras a Atenas, te contó en tono triunfal que había roto todas sus fotografías. Hasta aquellas en que salíais los dos de niños. Si no hubiera estado tan enferma, habrías reaccionado de otra forma, pero en el estado en que se encontraba no podías hacer nada. Te callaste y buscaste una excusa para colgar apresuradamente el teléfono.
28
Tu hermano, cuando estaba en la universidad, empezó a trabajar una agencia de corredores de bolsa y le pidió dinero para poder pagar el alquiler del piso. Él, aunque sabía que su hijo trabajaba sin cobrar, únicamente para adquirir la experiencia necesaria, le contestó que le prestaría el dinero, con la condición de que se lo devolviera en cuanto empezaran a pagarle. Con intereses.
Esta historia te la contó el mismo Kiko poco después de la muerte de vuestro padre. Y así las suposiciones que habías hecho durante años quedaron sin cumplirse irrefutablemente. Sentía la misma indiferencia por vosotros tres.
Al vivir alejado de él, no tuviste la oportunidad de experimentar su dureza día a día y en pequeñas dosis. Ellos habían aprendido. Tú sufriste. Hasta el final.
29
En uno de sus raros momentos de generosidad te regaló uno de sus muchos relojes: un Vacheron Constantin. Mientras vivió no te lo pusiste nunca. Te incomodaba tener un objeto tan caro alrededor de la muñeca. Solo la correa costaba diez veces más que tu Swatch. Él creyó que lo habías vendido. Lo repetía a cada oportunidad. Un día le hiciste una foto al Vacheron junto a una carta suya que acababas de recibir y le enviaste la prueba. Él insistió en que el comprador era evidentemente un amigo o conocido tuyo y te lo había prestado para engañarlo. Estaba arrepentido de haberlo «desperdiciado en ti» (en palabras de él). Podrías haber ido a recogerlo con el reloj puesto cuando fue a Grecia por última vez, pero no lo hiciste. Lo dejaste creer que el Vacheron se había esfumado. Para vengarte tú de él por una vez. Que sintiera lo que significa pérdida.
30
Contemplas la alianza de tu mano izquierda. Todos piensan que por dentro oculta el nombre de una mujer. Pero es de tu abuelo paterno. Cuando murió, te lo dio tu abuela. Se lo habías pedido. Lo querías mucho. Era también tu padrino, y os llamabais igual. Murió en Brasil, el día de tu cumpleaños. Cuando estaba cerrando los ojos tú volabas de Londres a São Paulo. Llegaste y encontraste a todo el mundo vestido de negro. Era la primera muerte que te conmovía tanto.
Cuando eras pequeño, los años en que vivías todavía en Roma e ibas a Grecia solo en verano, él era el que te cuidaba durante tres meses (cuando ella iba por el mundo con diferentes amantes cada vez); el que te enseñó a leer y escribir en griego; el que te llevó de viaje a la isla de Circe, a las orillas de la Cólquida y a otros lugares míticos; el que te llevaba todos los domingos al cine Sineák a ver El gordo y el flaco o de paseo al cementerio del Cerámico; el que te compró las primeras enciclopedias (sigues teniendo El mundo de los animales y las plantas y el Álbum de 1821) y todos los libros de Verne y de Dumas.
Era monárquico. Tu abuela Smirniá, partidaria de Venizelos. Solían discutir en la mesa sobre las causas de la Catástrofe de Asia Menor. Y sobre el Juicio de los Seis. Él admiraba al primer ministro Gúnaris, con el que su padre había mantenido relaciones amistosas. Y su asesinato —porque se trataba de un asesinato, ya que la acusación de «alta traición» estaba claramente infundada— fue un suceso que lo marcó para siempre. Ella, por su parte, estuvo un tiempo trabajando de secretaria de Sofulis y adoraba (hasta el equívoco) a Venizelos, el «gran cretense»
Años más tarde (ya estudiabas en Inglaterra y estabas pasando las vacaciones en casa de ella en lugar de la tuya —la intervención materna había sobrepasado la frontera de la indiscreción—) te fue revelado todo acerca de la amante de tu abuelo. Se llamaba Marina Venieri (protagonista de una novela de Caragatsis, pensaste enseguida), trabajaba en su notaría y la tuvo mantenida más de treinta años. Había pagado los estudios de su hijo de un matrimonio anterior y acabó comprándole una casa en [el distrito de] Jalandri. Atribuía esta duradera relación (en realidad era como si hubiera mantenido a dos familias a la vez) a las intensas diferencias y disputas políticas que había entre ellos y que habían quedado patentes ya desde su boda (se casaron en el 25, un mes antes de la imposición de la dictadura de Pángalos). Naturalmente, tú sabías que se mentía a sí misma, que no era más que una excusa. En cualquier caso, cuando murió tu abuelo, recibiste una llamada de teléfono. Era ella, destrozada, que no hacía más que decir que como había muerto y había sido enterrado en São Paulo no iba a poder ni llevarle flores a la tumba. Le prometiste que un día irías a verla y le llevarías algunos objetos personales suyos, promesa que no cumpliste nunca. Ahora estará muerta ella también y junto con tu abuela reclamará el alma de él —aquel trozo que era el más amoroso, el más apasionado, pues se trataba ciertamente un hombre con muchas pasiones y muchas aventuras extramatrimoniales en su haber—. Y tú, claro, no conocías esa faceta suya. Para ti era tu abuelo: un hombre maravilloso que en los difíciles y solitarios años de tu infancia (cuando prestamistas y amantes entraban y salían de la casa de tu madre y tu padre despilfarraba su dinero en islas cosmopolitas) te proporcionaba seguridad. Incluso si todo se desplomaba a tu alrededor, él estaría siempre ahí. Y lo estuvo.
31
«…¡Hijo mío, Absalom! ¡Hijo mío, hijo mío, Absalom! ¡Quién me diera, que yo muriera en lugar de ti, Absalom, hijo mío, hijo mío!». Así comenzaba una de las cartas que nunca le enviaste. Ahora la lees y recuerdas lo pusilánime que fuiste. Mantenías la relación únicamente con la esperanza de un cambio. O eso afirmabas entonces. Pero si hubiera existido la perspectiva de heredar su dinero, ¿qué habrías hecho? ¿Cómo habrías reaccionado?
32
Oyes la conocida voz ronca a través el teléfono: «Feliz cumpleaños. Cuídate, hijo mío». Cada año la misma frase, el mismo día: 19 de junio. Siempre al día siguiente de tu cumpleaños. ¿No debería saberlo? ¿No estaba allí cuando sucedió? Durante su reciente viaje le habías enseñado la partida de nacimiento y todo, validada por el consulado. ¿Por qué insiste en la fecha que no es? ¿Es su manera de demostrar el poder paterno?
Tampoco te regaló nunca nada, ni siquiera cuando eras pequeño. Bastaba con la felicitación. Y el recordatorio de que él lo disponía todo. ¿E incluso la fecha en que deberías haber nacido?
33
Tu abuelo, el padre de ella, murió de cáncer de pulmón el mismo día que Eisenhower. En el colegio todos hablaban del presidente estadounidense y nadie de tu abuelo. Unas semanas antes del suceso, estaba sentado en el sillón de vuestro salón viendo la tele. De repente se vuelve hacia ti y te dice: «¡Ese es un maricón! ¡No vayas a ser tú uno de esos!». En aquel momento estaba cantando un famoso de la época vestido con un pantalón de lamé con flecos y una camisa dorada abierta hasta el ombligo. Movía los brazos y las piernas como una marioneta.
34
Como un paquete. Así de simple, sin preguntarte, metió a su madre en un avión y la mandó a Atenas. La razón: unos problemas con la Guardia di Finanza, como de costumbre. Y de repente te encontraste teniendo que hacerte cargo de una mujer mayor que hacía un año había sufrido un derrame y había perdido el habla. Tuviste que meterla en un asilo. «Encerrarla», habría dicho ella, si hubiera estado en disposición de hablar. Pero es que no podía quedarse sola en casa todo el día, en el estado en que se encontraba. Y lo cierto es que tú tampoco querías, aunque hubieses tenido tiempo, ponerte a criar a una persona en ese estado. Es decir, darle de comer y lavarla. Porque de eso se trataba.
No te lo perdonó nunca. Cuando ibas a visitarla —tres veces a la semana—, no te miraba a los ojos. Clavaba la mirada en un icono roto de la Virgen, en la pared de enfrente de su cama. Y no extendía el brazo para hacerte caricias, como antes. Tu abuela favorita. Marina. De joven era tan guapa que la llamban Rita (como Rita Hayworth). A sus 81 años seguía siendo guapa, pero su coquetería había sufrido un duro golpe con el derrame. Cada vez que intentaba, con ayuda de la logopeda, articular una palabra, se le desfiguraba el rostro de manera horrible. Ella lo sabía, por lo que prefería el silencio. Después de trece meses, cuando tu madre ya podía llevarla a su casa, volvió a Roma. En el aeropuerto la viste fría e inexpresiva. Os separasteis como extraños. Murió un año después. También lejos de ti. Cuando tu madre te llamó por teléfono para decírtelo, pensaste que había conseguido estropear tu relación con sus frívolas manipulaciones.
Al cumplirse un año de su muerte, escribiste dos poemas. Uno lo titulaste precisamente «Ictus» —en italiano, el término médico para lo que le había pasado—. Pero cuando elegiste esa palabra tenías en mente otra palabra griega, homófona.* Querías redimirte en sus ojos. En vano.
*Οίκτος (‘compasión, lástima’).
*Οίκτος (‘compasión, lástima’).
35
En una balda, junto a la fotografía de tus hijos, hay un pequeño marco de plata. Dentro, un trozo de papel arrugado en el que dice: «A Marina. Molto interessante. Lucky Luciano». Se lo llevaba con ella adondequiera que fuese. En una de tus visitas al asilo, buscando en sus cosas para unos análisis de sangre, lo encontraste encima de un par de guantes de lana. En cuanto se quedó dormida, te lo metiste en el bolsillo del abrigo, con la excusa de que no querías que tras su muerte acabase en manos de tu madre.
Te había hablado de aquella «famosa dedicatoria». Lo conoció en un bar de Roma, en la Piazza Navona, en 1961, un año antes de que falleciera de un infarto en el aeropuerto de Nápoles. En cuanto la vio entre los clientes, se le acercó de inmediato, se presentó y le pidió insistentemente sentarse en su mesa. Qué magnífica imagen: el Capo di tutti i capi y tu hermosa y fatal abuela bebiendo Martini y charlando en voz baja. ¿Y sobre qué? ¿Sobre los años de la ley seca? ¿Sobre su reclusión en la cárcel de Sing Sing? ¿Sobre la relación de él con Sinatra? Él tenía sesenta y cuatro años, ella cuarenta y siete. Todavía muy hermosa y atractiva.
36
Años más tarde, tu abuelo, en una de las habituales discusiones que tenían, dijo: «¡Tú no hables, que te tiraste al archimafioso!». La verdad era que la «interessante Marina» siguió siendo hasta el final una esposa fiel, mientras que él no había dejado fémina intacta.
37
Un amigo suyo, que había sido embajador en Brasil, leyó en un periódico una crítica de una recopilación de poemas tuya. La compró y, junto con el recorte de la página, se la dio un día en que habían quedado para comer en el Tops. «Supongo que la tienes, pero he querido regalártela yo también. No sabía que tu hijo era poeta», le dijo. «Por desgracia», respondió él. «No me escuchó. Dice que quiere escribir. Vivir aquí. Quiere ser un desgraciado».
(En el funeral que le hiciste en Atenas —reuniste a todos sus amigos íntimos y los llevaste una noche a cenar a la taberna que frecuentaban en el barrio de Pangrati—, el embajador te cogió fuertemente del brazo un poco antes de que te marcharas y te susurró al oído —claramente para que no se enteraran los otros—: «Aun así, a su manera te quería. Pero con lo que elegiste hacer fue como si lo hubieras negado. Intenta entenderlo».
38
En tu libro Adieu escribiste poemas muy duros. Sobre ellos dos. Los que lo concernían claramente los superó, porque no hizo ningún comentario mientras se encontraba en Atenas. En el camino hacia São Paulo se quedó dos días en Roma. Se encontraron. Lo primero que hizo nada más verla fue darle tu libro y decirle, visiblemente satisfecho: «Mira lo que escribe nuestro hijo sobre ti».
Aquella misma noche te llamó por teléfono llorando. Intentaste excusarte, pero las palabras estaban ahí, sobre el papel, y hablaban a gritos, claramente, sin rodeos. Cuando colgaste, paradójicamente no te sentías en absoluto afligido. Aliviado, quizá, de que por fin se hubiera visto obligada a oír tu versión de los hechos —aunque hubiera sido de ese modo, por medio de un poema, de la forma que éste sabe.
¿En cuanto a tu padre y su indescriptible gesto? Repugnancia.
39
Cada vez que venía a Grecia quería dedicarte a ti la primera noche. Lo cual significaba comer los dos solos en el restaurante del hotel. Las demás noches quedaban reservadas para irse de juerga con sus amigos. La última vez que os encontrasteis en tales «idílicas condiciones», debía de ser dieciocho meses antes de su muerte, levantó de repente la mirada de la carta de vinos y dijo: «¿Sabes por qué me separé de tu madre?». «Sí», le contestaste. «¿Sabes por qué no la ayudé cuando la pillaron?». «Sí», dijiste. «Vale. ¿Prefieres tinto o blanco?».
40
«Está en el encéfalo. Es muy agresivo. Fase IV», dijo el joven médico del nombre melódico —Giovanni Vanese—. «Es cuestión de unos pocos meses». Y tú enseguida te acordaste del verso de Berryman: «un cáncer con futuro». Durante todo el tratamiento, Marina te llamaba por teléfono cada día para informarte de la evolución —ya que tú no podías estar permanentemente junto a ella debido a la distancia— y acababa siempre la conversación con la frase: «Quiero que se muera. Que se muera. No me quiso nunca».
Falleció en cuatro meses, como había predicho el médico. El dos de octubre. Es decir, en el cumpleaños de su hija. El de ella era un día antes. Le regaló aquello que siempre quiso: una madre muerta.
41
En el entierro, el sacerdote italiano te preguntó si su nombre era Aglae. Se le olvidó preguntarte si era de hombre o de mujer. Así, una vez, durante la ceremonia, lo oíste de repente decir: «il nostro fratello Aglae». No lo interrumpiste.
42
Cuando al día siguiente del entierro fuiste con tu hermana a su casa para recoger sus cosas y decidir a quién regalaríais qué, encontraste en un cajón todos tus libros. Estaba claro que no los había leído nunca, ni siquiera los había hojeado. Era como si acabaran de salir de la imprenta. «¿Qué te extraña?», te dijo Marina volviéndose. «Le daba miedo leer las cosas horribles que escribías sobre ella».
(En otro cajón encontraste los álbumes de fotos. No la dejaste abrirlos. La cogiste de la mano, la llevaste a la otra habitación y le pediste que ordenase la ropa, que por lo menos estaba intacta).
43
Un año más tarde se fue él también, después de haber estado catorce meses entubado en un hospital de São Paulo, hablando cada vez menos hasta que se calló por completo.
44
Ibirapuera, Iguatemi, Morumbi, Guarujá, Tabapua. Palabras que una vez sonaban mágicamente en tus oídos, como conjuros que ahogaban tus miedos infantiles en las turbias aguas del Atlántico. Ahora se las había llevado consigo (no se dignó ni siquiera a despedirse de ti —el coma, otro de sus muchos ases en la manga—), pues también las consideraba suyas. Todo lo consideraba suyo. Era cuestión de omnipotencia paterna.
45
Ahora contemplas la fotografía que se hicieron en Nairobi un mes después de su boda. Se habían casado a escondidas y se habían fugado de Grecia. Entonces ella trabajaba en el periódico «Ateniense», en reportaje político, y había acordado ir a Kenia para cubrir el caso «Macarios». Se lo llevó con ella. Tan jóvenes —23 y 26— y tan decididos para todo. Piensas en los versos de Larkin: «They fuck you up, your mum and dad. / They may not mean to, but they do».
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ, ΧΑΡΗΣ: Το αίμα νερό. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2014.
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
Ένα επιβλητικό «Μουσείο της Απουσίας»
Γεμάτο επιζήσαντες, θυμίζοντας εξαφανισμένους και ναυαγισμένους θησαυρούς, γονατισμένο στα πόδια του μνημείου που με τόσο δέος τιμά, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης μοιάζει με γιγαντιώδες παζλ όπου ό,τι έχει μείνει συνταιριάζει απολύτως με το κενό αυτού που απουσιάζει. Αν το καλοσκεφτούμε, ο πολιτισμός και η ιστορία είναι σε μεγάλο βαθμό μία παρόμοια ανακατασκευή.
Στο εσωτερικό ενός ταπεινού γυάλινου πρίσματος, στον τρίτο όροφο του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, εκτίθεται ένα θραύσμα μαρμάρου από το οποίο προκύπτει ανάγλυφα το λεπτό πέλμα της θεάς Αρτέμιδος. Θα αρκούσε μόνο αυτή η τυχαία άκανθα που είχε αποσπαστεί από τη ζωφόρο του Παρθενώνα —ή ίσως το χέρι της ίδιας της θεάς να μαζεύει το χιτώνα της— για να καταλάβουμε χωρίς πολύ κόπο την τελειότητα και τη μεγαλοπρέπεια εκείνου του αριστουργήματος των Ελλήνων αν δεν είχαν επιβιώσει και άλλα ερείπια από τον χρόνο και τη βαρβαρότητα. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης προσφέρει πολλά περισσότερα. Χιλιάδες μοναδικά κομμάτια που επέζησαν των Περσών, των Έρουλων, των Γότθων, του χριστιανικού φανατισμού, του τουρκικού μπαρουτιού, των βενετικών κανονιών και της «λόγιας απληστίας» των Βρετανών.
Το νέο μουσείο —έργο που το διηύθυναν οι αρχιτέκτονες Τσουμί και Φωτιάδης και ο αρχαιολόγος Παντερμαλής— είναι, όπως θα αναμενόταν, μια κατασκευή που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ωστόσο, είναι επίσης ένας χώρος που έχει συλληφθεί αποκλειστικά με βάση την Ακρόπολη, ένα περιέχον δημιουργημένο εξ ολοκλήρου βάσει του εξαιρετικού της περιεχομένου.
Αυτή η απέραντη δομή από γυαλί και οπλισμένο σκυρόδεμα «επιπλέει» πάνω στα προσφάτως ανακαλυφθέντα ερείπια της νότιας γειτονιάς της πόλης: δρόμοι, δεξαμενές, πηγάδια, τοίχοι, αγωγοί και μωσαϊκά που το καινούργιο κτήριο έχει φέρει στο φως και που τώρα προστατεύει κάτω από το δάπεδό του, προσφέροντας στον επισκέπτη μία ασυνήθιστη διαδρομή ανάμεσα σε διαδοχικά κατάλοιπα αυτής της χιλιετούς πόλης.
Το εσωτερικό του μουσείου περιέχει εικονικά τον Παρθενώνα. Οι στέρεές του κολώνες από σκυρόδεμα —που δεν έχουν την ένταση και το ρυθμό αυτών του ελληνικού μνημείου— παραπέμπουν, αποφεύγοντας την δουλικότητα, σε αυτές του ναού της Αθηνάς στην Ακρόπολη. Στην πραγματικότητα, το κτήριο ολόκληρο μοιάζει με μία περίεργη ανθρακογραφία του ναού σε φυσικό μέγεθος, ένα σύγχρονο σχεδίασμα μέσα στο οποίο ο επισκέπτης μετακινείται, αντιλαμβανόμενος τις διαστάσεις του αρχαίου ιερού της θεάς. Τα γυάλινα δάπεδα και τα μπαλκόνια ανοιγμένα στο κενό συμβάλλουν επιτυχώς στη διαμόρφωση αυτής της περίεργης αντίληψης.
Ξεκινώντας τη διαδρομή, μία μεγάλη γυάλινη ράμπα αναπολεί την άλλη ράμπα με την οποία οι αρχαίοι Αθηναίοι ανέβαιναν στην Ακρόπολη κατά τις πομπές τους. Κατάλοιπα μίας μικρής και αναίμακτης θυσίας, θαμμένα κάτω από το γυαλί του δαπέδου, επαναλαμβάνουν συμβολικά το τελετουργικό με το οποίο σε άλλους καιρούς ευνοούνταν η κατασκευή ενός καινούργιου σπιτιού. Στις δύο πλευρές αυτής της απότομης εισόδου, οι σκοτεινοί τοίχοι καλυμμένοι με κοιλότητες παραπέμπουν σε αυτές του Ιερού Βράχου, όπου οι πολίτες απέθεταν τα τάματα και τις αφιερώσεις τους. Βλέπουμε, σε αυτό τον χώρο, κατάλοιπα των ιερών του Ασκληπιού και του Διόνυσου, οικοδομημένων στα πόδια της Ακρόπολης.
Ο πρώτος όροφος είναι μια απέραντη πλατεία, φωτεινή και ευρύχωρη, όπου τα αγάλματα των νεαρών της αρχαϊκής περιόδου φαίνεται να περιδιαβαίνουν με το αινιγματικό τους χαμόγελο ανάμεσα στους επισκέπτες. Το νέο μουσείο έχει επιστρέψει αυτές τις απεικονίσεις στην φυσική διάταξη που είχαν κάποτε πάνω στην Ακρόπολη, υψώνοντας το κεφάλι πάνω από το πλήθος και προβάλλοντας ενάντια στην διαφάνεια του αττικού ουρανού. Αυτά τα θαυμάσια γλυπτά, που οι Αθηναίοι έθαψαν σαν να ήταν σώματα, και όχι αγάλματα, όταν είδαν τους Πέρσες να πλησιάζουν, έχουν ξαναβρεί στο καινούργιο αυτό χώρο την νευρική τους κίνηση και τον τρισδιάστατό τους χαρακτήρα.
Μία σειρά από μακέτες μοιρασμένες σε διάφορες γωνίες μάς θυμίζει το πέρασμα της ιστορίας πάνω από το βράχο της Ακρόπολης: τα χρόνια του Κέκροπα, τον Εκατόμπεδο του Πεισίστρατου, τον αρχαϊκό Παρθενώνα, την εκτυφλωτική λάμψη του Περικλή, την άφιξη του Αλέξανδρου και του Αδριανού, την επιτυχία της χριστιανικής πίστης, την Αθήνα των σταυροφόρων και των μισθοφόρων, την άφιξη του Ισλάμ, τους Βενετών «απελευθερωτών»... Όχι μόνο ο Παρθενώνας αλλά και όλοι οι ναοί και τα ιερά που διακόσμησαν την αρχαία Ακρόπολη έχουν την δική τους αντιπροσώπευση σε αυτό τον τεράστιο όροφο του μουσείου: το ιερό της Αρτέμιδος Βραυρωνίας, το Ερέχθειο, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, τα Προπύλαια... Επίσης παρουσιάζονται και οι αυθεντικές Καρυάτιδες, που σκύβουν τώρα από ένα διαφορετικό μπαλκόνι, δείχνοντας για πρώτη φορά την κρυμμένη στην κόμμωσή τους δεξιοτεχνία και φυλάσσοντας σεβαστικές τον κενό χώρο της αδελφής τους, απαχθείσα από τον Λόρδο Έλγιν.
Ανεβαίνοντας προς τον πάνω όροφο, οι κυλιόμενες σκάλες διασχίζουν την καφετέρια, που μας προσκαλεί να επεκτείνουμε την διαμονή μας στο μουσείο έχοντας μια εξαιρετική θέα στην Ακρόπολη. Φτάνοντας πάνω, είμαστε πια στο ίδιο επίπεδο με τη ζωφόρο του αληθινού Παρθενώνα, και το γυάλινο δάπεδο μάς το θυμίζει αν κοιτάξουμε προς τα κάτω. Η αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε έχει τις διαστάσεις του σηκού του ναού της Αθηνάς. Στα δεξιά και τα αριστερά, δύο μακέτες τριγωνικής κατατομής εικάζουν τις πολλές φιγούρες που κάποτε διακοσμούσαν τα τύμπανα του ναού της θεάς: ανατολικά, τη σκηνή της γέννησης της Αθηνάς, και δυτικά, τον ανταγωνισμό της με τον Ποσειδώνα για την προστασία της πόλης της Αθήνας. Τα θραύσματα που έμειναν από αυτά τα κολοσσιαία αγάλματα των θεών εκτίθενται στην φωτεινή στοά που περικυκλώνει την αίθουσα, προσανατολισμένα παράλληλα με την αρχική τους τοποθεσία, εκεί στο βράχο, που προεξέχει μεγαλοπρεπώς πίσω από τους γυάλινους τοίχους.
Αυτή η εγγύτητα στο μνημείο, αυτή η οπτική επαφή με το ιερό του οποίου τη διακριτική αντιγραφή τώρα διανύουμε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του νέου μουσείου. Ενώ βλέπουμε την Ακρόπολη σχεδόν σε απόσταση αναπνοής, ταυτόχρονα περπατάμε σε μία στοά που περιβάλλει αυτό τον «δεύτερο Παρθενώνα» στο επίπεδο της ζωοφόρου και μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε τις λεπτομέρειες της αρχικής διακόσμησης από μία προοπτική και μία εγγύτητα πρωτοφανείς στην ιστορία. Πιθανώς, μόνο αυτοί που λάξεψαν αυτά τα κομμάτια πριν δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια, και αυτοί που τα κατέβασαν βιαία από την τοποθεσία τους σε σκοτεινές εποχές, είχαν μία προοπτική παρόμοια με αυτή που έχει σήμερα ο επισκέπτης, που με θαυμασμό ανακαλύπτει από κοντά ακόμη και τις πιο παραμικρές λεπτομέρειες της γιγαντιώδους ζωοφόρου στην οποία παρουσιάζεται ο λαός των Αθηναίων σε πομπή, ή αυτές των δεκάδων μετωπών όπου σκαλίστηκαν οι μυθικές μάχες των ηρώων και των θεών.
Βλέπουμε, για παράδειγμα, τις μάχες σώμα με σώμα με τους κενταύρους και τις αμαζόνες. Σταματάμε στους νέους ιππείς που συγκρατούν την ορμή των ίππων τους για να φυλάξουν το τελετουργικό διάβα της πομπής των Παναθηναίων. Εμφανίζονται, σαν λευκά γύψινα στοιχειά, οι απεικονίσεις, απούσες στις αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου ή του Λούβρου. Έτσι, αναμειγνύοντας απουσίες και παρουσίες, παρατηρούμε για πρώτη φορά το σύνολο των όσων έχουν επιβιώσει από τα θρυλικά γλυπτά της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, στην άλλη πλευρά των απέραντων παραθύρων, περνάνε τα σύννεφα πάνω από τις κορυφογραμμές του Υμηττού και της Πάρνηθας, και οι γηραιοί λόφοι του Λυκαβηττού, των Μουσών και των Νυμφών, διακρίνονται τώρα διαυγείς και κοντινοί από αυτό το τολμηρό γυάλινο ύψωμα, από αυτόν τον καινούργιο λόφο της Αθήνας.
OLALLA, PEDRO: «Un imponente Museo de la Ausencia», en Atenas en el bolsillo (M. Vasilaki, Atenas, 2009). [En línea].
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
Γ
—Pero te lo voy a contar desde el principio. Era el séptimo otoño de la dictadura. A Pavlos lo habían llamado a filas en verano y yo acababa de llegar de Salónica; una desconocida entre desconocidos. Menos mal que me habían concedido el traslado a la Universidad de Atenas, porque en el otro lado no me gustaba ya el ambiente. Perseguida por las imágenes de la ciudad tomada por las tropas y de las estrecheces familiares, tenía la falsa sensación de que aquí respiraba con más libertad. Alquilé un cuarto en un sótano, en el barrio de Galatsi, y me puse a buscar trabajo desesperadamente. El dinero que me enviaba mi padre apenas llegaba para el alquiler y la asistencia obligatoria a la facultad no me permitía trabajar de empleada en algún sitio. Además, ¿quién me iba a contratar por mi cara bonita? En Filología Inglesa no aprendes mecanografía ni contabilidad, y yo, como ya sabes, nunca he sido una persona práctica ni espabilada. Y eso era mi única cualidad visible, así que me volvía especialmente suspicaz ante las proposiciones sonrientes de los empresarios. Cuanto más me rugía el estómago, más fácilmente las rechazaba. Por suerte, antes de que las cosas se pusieran feas y me viera obligada a ir al primer sitio donde me contratasen, me sonrió la suerte en la cara del desdentado quiosquero del barrio que, para mostrarme su simpatía, buscaba todos los días los anuncios por mí. Él me lo encontró. ¿Me imaginas si no leyendo el Acrópolis? Lo había cortado con unas tijeras y todo, y me lo dio una tarde dos o tres días después de los sucesos de la Politécnica. E insistía en que llamase en aquel momento desde el quiosco. Un buen hombre, y no debía de ser de la secreta…
Se detuvo y le dio una honda calada al cigarrillo que se había olvidado encendido entre los dedos de la mano derecha. La ceniza le cayó sobre la falda. La sacudió mecánicamente con la otra mano y continuó:
—Era una casa antigua, neoclásica, en el barrio de Marusi, con tejas, una fachada rosa descolorida, aleros blancos de yeso sobre las ventanas y balaustradas en los balcones. Junto al pintor Paputsís y pared con pared con el terreno lleno de pinos de Gromann. El patio, descuidado, era intransitable por los hierbajos y los arbustos secos, por lo que fue pasto de las llamas cuando la finca se incendió el verano siguiente. También se quemó la casa del pintor, y así un montón de cuadros volvieron a la inexistencia librándose de ir a los salones de los nuevos ricos. Del mal, el menos… Algo es algo. Por las palabras de ella sé cuánto sufrió aquella persona tan sencilla por las relaciones sociales en las que su fama de artista lo habían hecho mezclarse al final de su vida. A ella también le había hecho un retrato juvenil que tenía colgado en el salón, entre las dos ventanas, enmarcado por las pesadas cortinas de terciopelo. Quizá debería decir amortajado… Un rostro luminoso sobre un fondo de un color sepia renacensista. Ni rastro de luz griega. Solo algo en los ojos… ¿Has leído a Wilde? —me preguntó de repente, sin esperar en realidad mi respuesta—. No, no te preocupes, no voy a contarte la historia de un Dorian Grey femenino. Ella había envejecido claramente y el retrato esperaba inalterable la llama que devoraría la piel juvenil y borraría el brillo de los ojos. ¿Cuál de sus creaciones favoritas abrazaría en aquel último momento?
Se encendió otro cigarro y lo dejó en el cenicero que tenía al lado. Una serpentina de humo azulado unía ahora la mesita que se encontraba entre nosotros con la pequeña nube que se había formado sobre nuestras cabezas.
—Al entrar por la pesada verja de hierro recuerdo que me asustó un gato que saltó de pronto desde el muro y se perdió por la parte trasera del jardín pisando las hojas secas. Atravesé apresuradamente el estrecho camino enlosado que conducía a la escalera de mármol de la entrada, mirando con inquietud a mi alrededor, y llamé al timbre. No se oyó ningún sonido. La casa permaneció silenciosa en medio del crepúsculo. Detrás de mí, en el extremo del descansillo, dos plantas medio secas con forma de cactus plantadas en grandes tiestos de color granate me intimidaban más a mí, con esa figura antropomorfa de sus brazos espinosos que suplicaban al cielo, que a los animales inexistentes que amenazasen su carne. Volví a llamar al timbre varias veces, con insistencia, y entonces me di cuenta de que no funcionaba. Golpeé la aldaba de bronce con la bola que colgaba en el medio de aquella puerta doble. Al ruido seco del llamador siguió al poco rato un crujido de pasos que bajaban una escalera de madera. Me abrió ella misma. No había nadie más; pero eso lo sabría más tarde. Tenía el mismo moño sobrio y el mismo atuendo cuidado y austero que vería después en el retrato, en cuanto entrásemos en el salón; la misma mirada penetrante. Solo faltaba el cuello de encaje blanco. Me llevó al salón donde nos esperaban en un rincón dos tazas de té de porcelana china y un plato con pastas de sésamo. Cuando trajo la tetera caliente de la cocina, me dijo abiertamente que le gustaba la gente que es puntual en sus citas y me di cuenta de que había pasado con éxito la primera prueba, quizá la más decisiva. Empezó enseguida a hablarme de ella sin preguntarme lo más mínimo por mí. Me analizaba solo con los ojos y se mostraba satisfecha. Cuando la vida que le queda a uno es poca, entiende lo vana que es la prisa. En cualquier caso, a mí me pareció algo tan educado y discreto que me daba tiempo a familiarizarme con ella, de modo que aquella mujer me ganó enseguida. No regateaba dinero ni horarios. No me pedía nada. Simplemente me dejaba respirar en su espacio. ¿Ves?, incluso ahora que hace tanto tiempo que murió no puedo llamarla vieja. Ni siquiera señora mayor, como decía el anuncio. Esas palabras desprenden desamparo. Ansían compasión. Sí; a pesar de todo lo que pasó, nunca pude verla de manera diferente a una mujer maravillosa, una mujer anciana independiente y enérgica.
Δ
Llaman a la puerta… ¿Quién es? Ha resonado como una campana, solo que más brusco, ahogado… Toda la casa es una campana tapada con un trapo… ¿A quién buscan? ¿Ha pasado el tiempo y ha venido Cosmás? Pero si hace pocos días que… Por fuera del cristal lechoso una figura inmóvil… Se la veía segura… Como cuando salía corriendo cada vez que llamaban y abría de par en par… Estaba segura de que abriría y se abalanzaría dentro la gente nueva… Las personas y las paneras, las compras y las vecinas… Para que viera yo también las cosas, las joyas, los vestidos… Para ver… Era morena como el carbón… Una falda de cuadros cogida en el lado con un imperdible metálico… Los colores y el eco de cada voz… Abre primero el cristalito, pregunta, me decían… ¿Quién es? Ni por error suena ya el timbre. Mendigo o vendedor ambulante, no pasa del umbral. ¿Qué va a pedir aquí, qué va a negociar?... Una canija con dos ojos negros enormes que me miraban asustados… Yo nunca preguntaba… Estaba claro que todas las llamadas eran para mí… Para que saliera a la solana a ver. Para correr para llegar la primera. Para ver si me daba tiempo... Cada imagen, un regalo… Una cara que es todo ojos y el pelo recogido en una cola. Pedían, conversaban, hacían su reverencia y se iban… Cada charla, música. Las voces, canciones en mis oídos. Y ella, callada, tímida y comedida. Los brazos cruzados sobre el regazo, los dedos más delgados que el asa de la taza… Se quedaba mirando… Cosas cotidianas, palabras familiares y cálidas. Susurros en el salón; agradecimientos en la verja; risas en la cocina… No abras la puerta de par en par… Es para mí, para mí… Me ponía de puntillas para llegar al picaporte brillante, desatrancaba la caja mágica del mundo exterior… ¿Para qué preguntar cuando lo sé? Me buscan a mí… Y esa doble llamada en el cristal de atrás… Abría para que entraran los olores de la noche… Jazmín y comino; sabor a almendra amarga en la boca… Según caía la oscuridad; a escondidas… Es para mí… Siempre de noche… Bebía té y miraba alrededor. Con curiosidad y seguridad a medida que pasaba el tiempo… A medida que pasaba el tiempo yo también… La luz de la pantalla de la lámpara la separaba en diagonal; la mitad sombra, la mitad… Sus dedos brillantes y blanquísimos… Como de porcelana.
Abrieron de par en par para sacarla… No cabía… Desatrancaron también la otra hoja… Descorrieron los cerrojos del dintel y del suelo… Las bisagras crujieron … Las dos hojas de la puerta abiertas de par en par a la luz del día… Por primera vez… Y la luz no traspasaba el umbral… La sacaron como a un mueble… De madera, largo e incómodo… Y ella cogía con cuidado la taza… No se fuera a romper al apretarla… Se bebía el té a sorbitos… Delgada, muy menuda… Me había quedado con el vaso en la mano y lo apreteba. No se rompió… Se comía las pastas a pequeños y rápidos mordiscos. Con voracidad… La primera vez que la puerta se quedó abierta; yo miraba… Nadie se molestó en cerrar. Nadie se dio prisa…. Una vez llamaron y yo estaba segura de que era para mí… Nunca más… Una vez se echó todo el mundo a la calle y la casa se vació de golpe… Con cuidado, para no romper la taza… Para no empezar una conversación inoportuna… Para no reírse y que se hiciera añicos el silencio… ¿Qué más voy a oír? ¿Qué voy a ver?... Ahora está todo aquí… Tarpolín, los niños, tú y ella… Que ha venido con la seguridad de que le abriría.
Han llamado para mí a la puerta y he ido con seguridad a coger el picaporte. ¿Quién es?
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
El siluro que se acercó a la costa
En aquel entonces, hace tres años, yo tenía dieciséis. Me había levantado un poco temprano para ver a los perritos que había parido la perra del vecino, Rosa, a la que oía llorar. Había tenido cinco cachorros preciosos, de color blanco y negro; decían que los había tenido con un gran sabueso callejero.
Al cruzar la valla y dirigirme hacia su caseta, la vi fuera, suelta, llorando allí sola, juraría que con un llanto humano. Se arrastraba por el suelo lastimeramente. Yo me acerqué. Alguien le había quitado a sus hijos; busqué por alrededor pero nada, no estaban en ningún lado. Habían desaparecido. Igual los había tirado su dueño, el vecino, don Anaxímandros, al que desde el principio no le hacía gracia el parto. Me agaché y empecé a acariciar a la perra, para consolarla, cuando se oyó la voz de mi padre, que llegaba a casa con el burro y cargando con algo grande. Lo seguían dos o tres niños del pueblo que gritaban cosas incomprensibles.
Dejé a la perra, me puse en pie de un salto y salí corriendo. Mi padre venía sonriendo, muy contento y gritando porque había pescado un siluro en el lago, el Bolbe, que no está a más de quinientos metros de nuestro pueblo, Peristerona. Había salido bastante temprano, decía, con unos vecinos que se habían acercado, y pescó el siluro con una jábega, una red de las que se echan desde tierra. El pez era bestial, de más de un metro y medio de largo —un metro con ochenta más o menos— y más de cien kilos. Para poder cargar con él hasta casa, lo colocó encima del burro y lo amarró como si fuera un cargamento de leña. Uno de los niños decía que el pez todavía respiraba: el siluro necesita muy poco oxígeno y puede vivir varias horas fuera del agua.
Mi padre era electricista, pero hace unos años se obsesionó, se ofuscó con la pesca, cuando un día en que estaba pescando por afición en el Bolbe picó el anzuelo un siluro de unos cincuenta kilos. Desde entonces se volvió loco, se compró una chalana, o sea una barca sin quilla, especial para el lago, y empezó a pescar profesionalmente. Vivíamos bien, él tenía un buen sueldo, pero creo que se dedicó a la pesca más que nada porque se había obsesionado con los siluros. La caza de este pez, que es el más grande de Europa y vive en el río Haliacmón y en los lagos de alrededor, es rentable pero muy peligrosa. En estas tierras es una leyenda.
El siluro puede alcanzar los cinco metros de largo y los quinientos kilos, y vive hasta ochenta años. Es un pez feo, deforme y repugnante: tiene una cabeza grande y ancha con una boca ligeramente rasgada, abierta hacia arriba. Alrededor de la boca tiene seis prolongaciones carnosas, como bigotes: dos le salen de la mandíbula superior y alcanzan un cuarto de la largura del cuerpo, y tiene otros cuatro pequeños en la mandíbula inferior.
Por eso se llama también pez gato. Tiene además muchísimos dientes en la boca. Su cuerpo es cilíndrico y abultado, sin escamas. El lomo es de color verde oscuro o marrón, con numerosas manchas rojizas, o color crema en el vientre y marcas amarillas en los costados. Es un pez carnívoro y muy voraz. Devora cualquier animal acuático, grande o pequeño; cigalas, ranas, culebras de agua y hasta ratas y ratones. Come de todo —los siluros grandes atacan también a los animales que a veces arrastran los torrentes, cuando están comiendo tras los fuertes chaparrones repentinos y acaban en el lago—. Ovejas, cabras o algún otro animal pequeño. Los despedazan sin miramientos. Los grandes, los gigantes, que tienen más de veinte años y suelen alcanzar (y pasar) los tres metros de largo, atacan incluso a los humanos, si los encuentran despistados en el lago.
Este pez que vive varado, acechante, en el fondo turbio y fangoso o bien sale a cazar de noche, puede acabar con toda la población de peces de su zona. Y cada cierto tiempo su mito crece, es decir, cada vez que alguien pesca un siluro de ciento veinte, doscientos o doscientos cincuenta kilos y dos metros y cuarenta centímetros de largo, como el que capturaron dos pescadores hace unos meses en el lago Polífito de Kosani.
En este lago artificial, creado en 1973 con las aguas del Haliacmón, se metieron unos buzos después del terremoto de 1995 para comprobar la estabilidad del gran puente Polífitos-Servia que une la orilla norte con la sur, y a una profundidad de noventa y ocho metros vieron siluros gigantes, monstruos de cuatro y cinco metros de largo y unos quinientos kilos de peso. Estos cetáceos son tan grandes, según decían, que permanecían pegados al fondo sin apenas moverse y abriendo y cerrando la boca para tragar, alimentándose así con lo que hubiera en el agua. Los buzos se asustaron y, aunque habían bajado en una jaula que subía con una grúa, pidieron volver a sumergirse en los oscuros y traicioneros posos del fondo solo en jaulas metálicas y con linternas más potentes, como al final se hizo.
En cuanto esta historia se difundió, mi padre se volvió literalmente loco. Me llevó a matricularnos los dos en una escuela de Langadás para aprender a bucear. Fue a comprar los trajes, linternas, aletas, cuchillos grandes de sierra, arpones, de todo. Empezamos a sumergirnos y a probar a bajar de la chalana en busca de siluros en las partes poco profundas del Bolbe, hasta los cinco metros. Aunque el Bolbe es muy peligroso: tiene remolinos, torbellinos, extrañas corrientes internas, cráteres y un fondo de barro mezclado con ceniza, que según descubrieron los científicos se asentó ahí dentro hace 1900 años, con la erupción del Vesubio. La ceniza viajó sobre los montes Apeninos, sobre la cordillera del Pindo, a través de la estratosfera, y fue a caer aquí en la cuenca de Migdonia, sobre todo en las aguas del Bolbe. Cuando, con los años, bajó el nivel, vinieron los expertos a estudiar este extraño estrato emergido que se había formado en las orillas, una especie de muro compacto de dos metros de espesor, y después de analizarlo vieron que era ceniza de la erupción del Vesubio.
Una vez vino al Bolbe el propio Cousteau. Bajó con un batiscafo, porque existía la creencia de que abajo, en el fondo, está hundida la mitad de la antigua ciudad de Apolonia, cuyas montañas, murallas y demás dieron a conocer los arqueólogos hace unos pocos años. Era una ciudad ilustre, eminente, antigua y más tarde bizantina —en Apolonia habló el apóstol Pablo después de pasar por Filipos, y desde Apolonia reclutó Alejandro Magno un escuadrón de caballería para dirigirse a Asia Menor—. Cousteau se fue de vacío, porque no pudo atravesar el especialmente fangoso, espeso y movedizo fondo del Bolbe.
Dejando aparte el rumor de que bajo el Bolbe está hundida la antigua Apolonia, cuando hicieron el lago Polífito, al soltar las aguas del Haliacmón, también se cubrieron dos pueblos enteros: Neraida, con unas doscientas casas, y Polífito, con otras cincuenta.
Lo de Cousteau y, sobre todo, lo que difundieron los buzos que bajaron al puente del Polífito volvieron aún más loco a mi padre. Una mañana cogió los aperos de buceo, las bombonas, unas linternas potentes, los cuchillos y los arpones y me llevó con él a sumergirnos hasta el fondo del lago para ver los dos pueblos hundidos. Por supuesto, yo estaba seguro de que lo único que tenía en mente era atrapar algún siluro; esa era su obsesión. Se pasaba el día hablando de los siluros gigantes, y desde que se hizo pescador profesional capturó otros dos, uno de ochenta kilos, el otro de ciento diez, y el que traía ahora en el burro era el tercero. Además, como la carne del siluro es muy sabrosa y se vende al por menor a entre 8 y 10 euros el kilo, con uno solo, si pesara doscientos kilos como el que capturaron aquellos dos pescadores, ganaría alrededor de 1800 euros, es decir, una mensualidad bien buena.
Cargamos pues los aperos de buceo en la furgoneta y nos fuimos. En una hora y media llegamos al río Haliacmón, cerca del punto en el que empieza a formarse el lago Polífito. Un pescador que mi padre conocía nos prestó una chalana, echamos dentro los sacos con los aperos y tiramos para la orilla este, donde estaban hundidos los dos pueblos, Neraida y Polífito.
El tiempo era muy bueno. Hacía mucho sol, lo cual era favorable pues hasta cierta profundidad parecía haber buena visibilidad en el agua. Después de los tres metros se volvía turbio y luego oscuro: de un color verde que se ennegrecía hacia el fondo. Y como no hacía viento no había peligro de que la chalana se moviera; no podíamos echar el ancla porque no sabíamos la profundidad que tenía el agua.
Llegamos a la zona. Yo no quería tirarme bajo ningún concepto; me daba mucho miedo. Pensar que debajo había pueblos enteros me daba mucho respeto, me asustaba. Mi padre, presionándome mucho, me puso el traje y la bombona casi a la fuerza y me colocó en una mano una linterna y un cuchillo, enganchados a la muñeca con una correa, y en la otra el arpón; él, por su parte, se vistió con entusiasmo. Saltamos a la vez, cada uno desde un lado de la chalana para que no se diera la vuelta. Nos sumergimos despacio, con cuidado, uno al lado del otro. La luz entraba en el agua en haces diagonales y la iluminaba hasta los tres metros. Luego se debilitaba y empezaba a oscurecer. Mi padre me hizo una señal y encendimos las linternas. Bajábamos despacio, en alerta, espalda con espalda para que no nos atacase de repente algún siluro sin que nos diera tiempo a verlo. A los doce metros empezamos a ver como desde un avión, los bultos de casas hundidas, paredes —unas enteras y otras medio caídas—, tejados, salones con muebles rotos o pegados a los techos, cocinas, despensas. Un paisaje onírico e inquietante, un pueblo muerto y desértico con sus calles, su bar medio destripado, sus casas, sus corrales, todo sumergido casi hasta la mitad en el turbio e inquietante barro. En algunas partes había tiradas a un lado herramientas de labranza ennegrecidas o maderas desmontadas, vigas de techos caídos.
Por delante de nosotros, muy cerca, pasaban continuamente, con indiferencia, varios peces de lago: sábalos, carpas, alburnos, bagres, truchas y rutilos de varios tamaños.
Nadábamos en horizontal, con cuidado, sobre las ruinas. Unos cinco minutos después vimos centellear dentro del agua por los rayos del sol, pues estaba en alto, la cruz de cobre de la cúpula de la iglesia, la de Santa Bárbara: estábamos sobre el pueblo de Neraida. Mi padre se santiguó como pudo dentro del agua. Yo también me santigüé. Él se paró un momento y después me hizo una señal para que avanzáramos hacia allí. Deslizándonos en silencio, a quince metros de profundidad, llegamos a los muros de la iglesia, que estaba cerrada y tenía grietas de cuarenta centímetros en algunas paredes. Pero estaban en pie, tal cual, como antes de hundirse. Nadamos alrededor por si encontrábamos alguna abertura grande, pero no había en ningún sitio. Nos acercamos a las grietas y apuntamos dentro con las linternas. Nos fuimos moviendo y alumbrando por varias aberturas. El espectáculo era sobrenatural. Todo el interior de la iglesia estaba casi intacto: el altar, el iconostasio, las sillas casi completamente sumergidas en el lodo, la lámpara colgando y balanceándose imperceptiblemente, los candelabros, los iconos sobre las paredes, el pantocrátor de la cúpula. Nos quedamos mirando sobrecogidos, sin movernos, apuntando a todas partes con los haces de luz de las linternas. Cuando mi padre se movió hacia la derecha, poco a poco, algo borroso salió del lodo y no nos dio tiempo a ver qué estaba pasando. Algo grande, gigantesco, como un monstruo, se nos abalanzó de golpe desde la iglesia. Desde dentro golpeó la grieta a cabezazos contra la pared, a treinta centímetros de nuestras caras. A nuestro alrededor todo quedó turbio un rato. Nos echamos hacia atrás instintivamente y durante un momento nos quedamos inmóviles, flotando, mareados. Luego, aterrado, le dije con una señal a mi padre que subiéramos a la superficie, pero él, con sangre fría, me retuvo. Poco después, cuando el agua volvió a estar clara, me dijo que nos volviéramos a acercar. Nos dirigimos otra vez a la grieta, apuntando con los arpones, y alumbramos dentro de la iglesia con las linternas. Entonces lo vimos: un siluro de unos tres metros y medio, enorme, muy gordo, nadaba feliz, pesada y solemnemente por el interior del templo. Su cuerpo tenía las dimensiones de un cachalote y nadaba lentamente, abriendo y cerrando la boca, ceremoniosamente, con parsimonia, con tempo pausado, mientras sus largas protuberancias carnosas, sobre todo las cuatro de la mandíbula superior, oscilaban suavemente, como látigos a cámara lenta. Era gigantesco, hipertrófico, de más de doscientos cincuenta kilos, y no podía salir fuera por las estrechas grietas de las paredes; se había quedado encerrado. Entraría en la iglesia cuando era más pequeño y habría crecido allí dentro hasta que aumentó de volumen y ya no pudo salir. Estaba atrapado. La iglesia de Santa Bárbara fue su reino y su cárcel. Probablemente se alimentaba de los miles de peces que cometían el error de entrar en el edificio por las grietas. Nos quedamos mirándolo congelados, inmóviles. Él nadaba con pesadez y parsimonia, soberano, con silenciosa solemnidad, como un oscuro submarino; una bestia temible, taimada, corrupta y con una fuerza brutal, dando repentinas sacudidas, engullendo de improviso y con espasmos, a la velocidad del rayo, los peces que se le acercaban, para volver luego a su aparentemente dulce y distendido navegar. Estabamos alerta por si volvía a atacarnos. Nos quedamos mirándolo un rato más, con admiración y repugnancia, con miedo y respeto, como a una sanguijuela hinchada y viscosa, como a un párroco bestial y abominable que oficia la misa en el insólito interior de aquella iglesia naufragada.
Después, mi padre me hizo una señal para que subiéramos a la superficie. Ascendimos lentamente, embelesados, asustados pero también asombrados, con los pelos de punta pero también fascinados por la deforme grandeza, el abominable encanto y el poderío de aquella bestia prisionera.
Al subir a la barca y quitarme el traje, respiré en silencio, profundamente, durante cinco minutos —hasta que me recuperé—. Me había quedado sin voz. Mi padre tampoco hablaba. Cuando más tarde le pregunté por qué no lo cazó con el arpón, me dijo lo obvio: que no habría podido sacar al siluro por aquella grieta: no cabía.
Pensé que aquel monstruo se salvaría únicamente si alguna vez caía una parte de la pared de la iglesia —pero entonces sería un blanco fácil para los pescadores—. La iglesia lo salvaba, o tal vez él la custodiaba a ella, como si fuera su terrible protector, Cerbero, o un repugnante santo de las profundidades.
Todo aquello pasaba por mi mente —el llanto de la perra, que había perdido a sus cachorros, en la casa de al lado me devolvió al presente, en el que mi padre bajaba del burro el siluro que había cogido, lo ataba con una cuerda por la aleta de la cola y lo colgaba cabeza abajo en el árbol del patio—. Se habían presentado niños y vecinos desde el bar cercano, entre los que estaba don Anaxímandros, el vecino de al lado, que según se decía era especialista en el despiece del pescado y en especial del siluro.
Yo también me acerqué para ver al tremendo pez. Era enorme, repugnante, y tenía antiguas heridas en varios puntos, intentos de otros pescadores de cogerlo, de clavarle el gancho para sacarlo.
Mi padre entró en casa, trajo varios cuchillos y puso una gran artesa bajo el cuerpo del pez —mientras describía cuánto le costó sacarlo, porque estaba él solo, en la costa, en el punto del puerto más cercano a nuestra casa, y curiosamente el siluro fue a meterse en la red—. Contó todos los detalles, jactándose y diciendo de cortarlo ya, guardar unas pocas raciones para nosotros e ir directamente a venderlo al por menor en algún mercado antes de que se pusiera fuerte. Le pagarían un buen dinero. Le dio los cuchillos a don Anaxímandros, que empezó a cortar con técnica el siluro. Le asestó con destreza una cuchillada vertical en el vientre, de arriba abajo, y le arrancó de un tirón las vísceras, que cayeron todas juntas, con un chapoteo, a la artesa.
Todos nos agachamos sobre ellas. Él también se arrodilló y con un movimiento de cuchillo abrió el gran estómago del siluro, como un clavel. Desde el interior se deslizaron, muertos, cinco pequeños perritos, los cinco cachorros de color blanco y negro de Rosa.
En ese mismo momento, la perra lanzó desde el patio de al lado un aullido, un plañido abrumador que nos puso a todos los pelos de punta.
Todos mirábamos a los cachorros, desconcertados, mudos.
Don Anaxímandros se levantó perturbado y, más o menos en voz baja, le dijo a mi padre:
—Fui y los tiré al lago esta mañana, al amanecer. ¿Cómo iba a criar yo tantos perros? ¿Quién se los iba a quedar?
Mi padre movía la cabeza de forma indulgente, pero parecía, de repente, apenado. Tartamudeando, dijo:
—Por eso estaba allí el siluro. Tan… tan cerca. Tan cer…cerca de la costa.
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: «Ο γουλιανός κοντά στην ακτή», στο Μεταξύ σφύρας και Αλιάκμονος. Εκ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2009, σελ. 109-122.
Traducción: Julia Carrasco N.
Traducción: Julia Carrasco N.
____________________________________________________________________
Niebla
No sé lo que pasa con la niebla ni si continúa cayendo tan espesa o ella también se ha perdido por completo, como la escarcha sobre las tejas de la mañana. Al ver la temprana escarcha reluciendo por todas partes, decíamos: «Ha hecho frío esta noche» o «con la escarcha las coles se ponen más dulces; tenemos que hacer dolmades».
Cuando llegaba el tiempo de la niebla, siempre estaba pendiente de ella. Día tras día esperaba que me cubriera para sumirme invisible en su interior. Pero me apenaba mucho cuando caía entre semana, a las horas en que estaba agobiado con los papeles en la oficina. Rezaba por que aguantase hasta la tarde, pero solía disiparse alrededor del mediodía a causa de un sol particularmente molesto.
Sin embargo, a veces, cuando al despertar por la tarde, a la hora en que me preguntaba si ir al cine o al café, veía de pronto por la ventana el infinito espectáculo de la niebla, cambiaba de inmediato de planes y de rumbo. Me levantaba el cuello de la gabardina, bajaba las escaleras con seguridad y me dirigía a la playa, sin vacilar. La niebla es para caminar dentro de ella. Atraviesas una cosa que es más espesa que el aire y te sujeta. Pero eso no es todo: niebla sin puerto es algo inconcebible.
La niebla era aún más agradable cuando la punzaba como mil agujas aquella lluvia, esa fina lluvia de nuestro cielo. Esa que no te moja, sino que solo te riega y los cabellos te brotan más brillantes a la semana siguiente. Y entonces cobraban sentido las luces, los tranvías y los bocinazos. Incluso los edificios se volvían atractivos en la bruma.
Y luego llegaba al café del puerto, el que lleva años derrumbado, para encontrarme de nuevo con mis amigos. Y cuando no estaban allí —y nunca estaban allí— me sentaba durante horas y esperaba. Por detrás de los cristales desfilaban las sombras de los que ahora han muerto. Pegaban el morro un instante en el cristal empañado y unos entraban dentro mientras que otros se dirigían hacia el este, a la Torre de la Sangre. Y si nadie me hacía señales, salía y seguía a una sombra, a la que nunca podía dar alcance.
No recuerdo desde dónde venía aquella niebla; probablemente venía desde lo alto. En cualquier caso, ahora arranca intensamente de los sueños. Esos que durante años quedaron cubiertos con una pesada tapadera, que sin embargo había empezado a moverse a causa de la presión.
Cae mucha niebla, me hago uno con ella, y echo a andar. Sigo a otras sombras, poniéndoles nombre. Camino mirando el empedrado. Aún se conserva en muchas calles y callejuelas. Por supuesto, entre las piedras no está la hierbecilla que crecía entonces. Todo se ha derrumbado o se ha secado. Ninguna muerte es buena. Ah, ojalá fuera verdad eso que dicen de que nos volveremos a encontrar con todos…
Siguiendo a las sombras siempre entro en la misma calle. Los árboles y las plantas crecen asilvestrados en medio de la soledad y la bruma. Son como enormes castillos. Llego a la soberbia casa rodeada de hiedra y follaje. A pesar de que las sombras se detienen y hacen como si me hicieran una señal, yo no me acerco ni siquiera a la Puerta. Supongo que solo un rostro querido podrá convencerme de que la atraviese.
Me marcho y desaparezco de nuevo entre tranvías, luces y tráfico. Mi mente está obsesionada con la niebla y con todo lo que he visto dentro de ella. Para tratar de olvidarlo, camino mucho las noches de niebla. Siento cierto alivio al andar. Los grandes tormentos se van filtrando en el cuerpo y las piernas los van canalizando hacia la tierra húmeda.
Traducción: Julia Carrasco N.


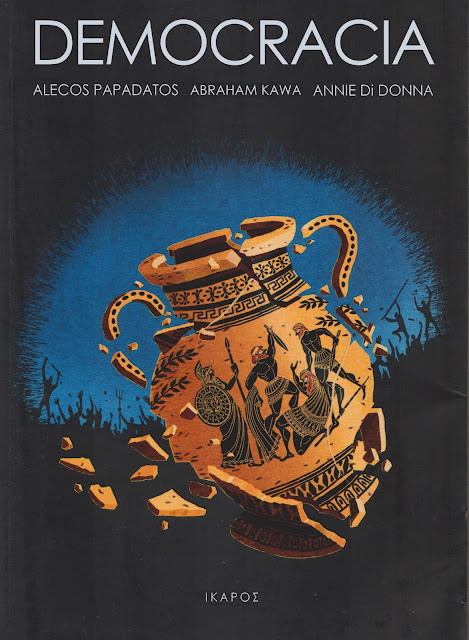








No hay comentarios:
Publicar un comentario